
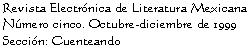
Don Artemio del Valle-Arizpe, cronista de la ciudad de México por los años treinta, adicto a los pormenores de la vida íntima de los otros, refiere en una crónica, nunca publicada en su época, un acontecimiento que le hizo la vida amarga, durante los tiempos de las cruzadas misioneras, a José Vasconcelos, cuando aquél era secretario de educación en el período de Obregón a finales de los años veinte.
Para tales empresas —fundar una nación no es cosa de todos los días—, José Vasconcelos inició una épica batalla en contra de la estupidez y la ignorancia. Editó millones de ejemplares de las grandes obras de la literatura y las mandó repartir gratuitamente por todo México y Latinoamérica. Se sabe, de buenas fuentes, que Borges conoció la "Suave Patria" de López Velarde por medio de estos verdes libros, y se sabe también que en Chile, Gabriela Mistral difundió los textos de la Universidad de México en las colonias rurales.
Es gracias a estos libros verdes que los misteriosos hilos del destino se tendieron sobre los telares de tan disímbolos personajes. Según la lapidaria crónica de don Artemio del Valle-Arizpe, en uno de esos miles de libros verdes se escribió, gracias a una febril pluma, una intensa dedicatoria que la joven poeta chilena leyó con un suspiro y un deseo desenfrenado: en esa dedicatoria escrita rápida pero apasionadamente se invitaba a la joven chilena a México a que participara del proyecto, del nuevo proyecto latinoamericano de cultura. Al parecer, la joven poeta, inflamada la imaginación por relatos bitacorales de la primera junta internacional de escritores en apoyo de la República española, se lanzó sin pensarlo a tierras aztecas a apoyar las misiones culturales de aquel entusiasta intelectual, el cual argumentaba que la raza cósmica iba florecer en los páramos latinoamericanos.
La joven Gabriela Mistral llegó a México a mediados de 1924, tenía 25 años y la vida se le ofrecía como un enorme libro inundado de amor y de ternura, de solidaridad y lleno de Dios por todos lados; México se presentaba ante sus ojos como un zarape lleno de colores y de grecas, de sonidos y de olores, algo que no lograba entender del todo pero que era hermoso pisar y regodearse en él, y más porque había alguien que revoloteaba como colibrí por su memoria. La fuerte y decidida caligrafía de un hombre que se presumía hermoso y apasionado, inteligente y sensible.
Según cuenta del Valle-Arizpe, el primer encuentro entre Mistral y Vasconcelos se dio en los corredores del Palacio de Minería de la ciudad de México: "El deslumbramiento amoroso es súbito, descomunal, telúrico, la chilena queda sin respiración, absorta en pensamientos que sólo Dios sabe qué matiz tendrían, en cambio el mexicano sólo piensa en poseer el frágil cuerpo de la chilena, la colma de lisonjas y de promesas y después de caricias atrevidas y besos apasionados". El Palacio estaba solitario y de aquel encuentro solamente fue testigo un viejo velador de la sala Manuel Tolsá, al cual convencerían de que aquello no podía ser otra cosa que una clase de baile argentino: "tango señor, le explican al velador, un baile muy atrevido".
La tarde languidecía, la década también, pero la pasión crecía, a tal grado que se sabe que muchos de los horrores políticos de don José fueron provocados por los súbitos arranques de amor a distancia que tenía hacia la joven Gabriela, la cual, también se sabe, pasaba días enteros postrada en sus habitaciones, evocando sustancias y días demasiado espesos.
Don José Vasconcelos recordará por siempre aquella tarde, ya en el exilio, derrotado, cansado y humillado; recordará la suave caricia y la entrega de Lucila, de aquella hermosa chilena que había sido suya aquella tarde cuando los ojos pétreos de Manuel Tolsá quedaron ciegos del amor profesado en la eternidad de los instantes; don José recordará en aquellas interminables horas del exilio que de todas las mujeres que sirvieron para apagar esa irrefrenable sed de besos, de todas aquellas sombras, la más clara es la de Lucila, la misma que terminó sus días en casas diplomáticas, en aquellos palacios que nada sabían de ese palacio vivo en su memoria como el alumbramiento o el recuerdo de la muerte. Lucila Godoy quedará muda después de aquel deslumbramiento, su alma y su cuerpo se dedicarán ahora a contar versos y hacer política, a tratar de saber qué piensa su amante furtivo, ese político que quiso cambiar el curso de un mundo que solamente se entiende alcoholizado. Lucila recordará, cuando de manos de los reyes suecos reciba el premio Nobel de Literatura 1945, a aquel bajito amante mexicano; recordará sus manos y su boca, la luz que entraba por los ventanales, y aquella pasión de la cual se sabe solamente una vez en la vida la hará ruborizar, ahora, cuando el rey de todas las Suecias le entregue ese pergamino tan ansiado y codiciado; no podrá controlar el enorme rubor que le inundará las mejillas, pues creerá ver en los ojos del rey de todas la Suecias, el color de los ojos de José; creerá ver su fino bigote recortado, aunque el rey de todas las Suecias no tenga bigote; creerá ver su labios y su color. Gabriela Mistral, ya entrada en la madurez, se ruborizará como adolescente y todos aplaudirán y ella sólo atenderá a ese temblor que hace años, años que no habrá experimentado.
Don José regresará a México, ya con la Revolución consumada, cansado y con las larvas del pesimismo aposentadas en su indómito espíritu crítico; no podrá ver ni en pintura a Del Valle-Arizpe: "no quiero saber nada de ese pinche viejo chismoso" dirá del mismo que se mece en las mieles del tiempo recuperado, aquel señor que escribe sobre un México que con tanto empeño Vasconcelos tratará de eliminar y de no dejar rastro alguno de él.
Don José se encerrará entonces en su casa a escribir sus memorias, su vida entera, para ejemplo de lo que no se debe de hacer en un país que nada sabe de política y sí de balazos y de asesinatos, de robos y de violaciones; y cuando don José recuerde aquellos hermosos ojos, en medio de las batallas de su memoria, mezcladas en aquellas votaciones y aquellos balazos, cuando recuerde aquellos ojos, su pluma flaqueará y sus manos temblarán y las sombras del Palacio de Minería se cernirán sobre su fractura intelectual, sobre su derrota y su desastre, y reconocerá que en medio del baldío que deja el tiempo en el alma, la isla de ese instante servirá de descanso, de punto de encuentro con el único pedazo de eternidad que conservará en medio del desierto de su vida. Y Don José sabrá, tendrá la certeza de que, a distancia, cada vez que su corazón se estremezca, ella se estremecerá; lo sabrá y sólo atinará a rememorar en detalle aquella tarde cuando en medio del naufragio de la vida el viento del siglo se paró en seco y dejó entrever ese ligero brillo que hace de la existencia algo menos inhóspito y menos desastroso, como lo fueron las malditas crónicas de don Artemio del Valle-Arizpe.