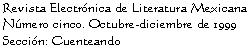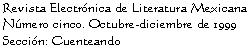
Salven los héroes por caer
Por Leonardo Peralta
Para Stacy B., por ser luz virtual en la oscuridad real
Eran ratas, no había duda de ello, peludas y grises, con los ojitos negros llenos de malicia por el plato de sobras que yacía del otro lado de la cama. Sus patas delanteras se movían con gran rapidez, como esperando lentamente el desenlace. En la penumbra del cuarto, Montero yacía medio vestido con un pantalón militar y una camiseta gris a medio romper, lo que le daba un aire apocalíptico al cuarto. Las paredes eran de tabiques grises y sucios, y el miserable foco de 20 Watts no iluminaba mejor que una vela.
—Malditos, ¿a qué horas volverán?— susurró entre los espasmos de la fiebre, sobre el catre de campaña oculto por una colchoneta rayada y sucia de quién sabe qué secreciones de tantas y tantas espaldas que allí habían reposado.
—Malditos— se permitió comentar antes de tomar un sorbo del agua que tenía en una jarra abollada de aluminio, y de arrojarse el resto en el rostro torvo de barbas a medio crecer. Eran ya las tres de la mañana, y el cuarto rezumaba la humedad del sereno que afuera caía; las horas se percibían desde ahí como una viscosa materia que se escurría como esa pintura de Dalí que Montero había visto en alguna revista durante su entrenamiento, y para colmo las ratas seguían con esa insistencia casi religiosa mirando el plato donde reposaba un hueso con algo de salsa verde.
—Maldita quemada— suspiró al fin, como exhalando en esa última frase todo un malestar, una terrible conciencia de que por un miserable balazo en el vientre ahora yacía en esa cama húmeda de su propio sudor mientras los otros del comando se batían en las calles con la judicial, el ejército, la policía, la secreta y demás aparatos de "orden y paz". Era casi un hecho el escuchar a lo lejos el tableteo de las ametralladoras, uno que otro balazo que propiciaba los aullidos de infinitos canes en las azoteas y las sirenas que desde la tarde como trompetas apocalípticas anunciaban que el secuestro del magnate Villedas había sido un fracaso rotundo y que probablemente en unos minutos él sería apresado y ajusticiado ahí mismo, sin jurado, sentencia o apelación. Un balazo en la sien lo definiría todo.
—Pendejos malditos— masculló con docta pronunciación mientras meditaba acerca de lo que en el radio portátil había escuchado hacía tan sólo algunas horas, los informes de los noticieros, que entre las mentiras y las condenas filtraban algo mucho más oscuro y alarmante: el fracaso del operativo.
"A lo largo de la tarde han llegado a nuestra mesa de redacción diversas versiones acerca del intento de secuestro del ingeniero Luis Villedas, Director General de la Corporación KTS, a eso de las dos y media de la tarde en las afueras de sus oficinas particulares" —pontificaba la voz que salía de la bocina Sony, y agregaba displicente: "En los círculos policíacos surgen teorías que van desde el secuestro simple hasta la acción de algún grupo de narcotraficantes que trataron de secuestrar al magnate, quien siempre ha ejercido una guerra legal pero firme al tráfico de estupefacientes. Del comando de sujetos que trataron de ejecutar la maniobra se calcula que unos cinco murieron en el lugar de los hechos, repelidos por el equipo de seguridad del ingeniero. Otros cuatro fueron heridos de gravedad y están en calidad de detenidos en el hospital central de la Cruz Roja y los tres que lograron escapar son perseguidos en un operativo conjunto de las fuerzas judiciales y militares de la ciudad. Más adelante seguiremos con otros informes sobre este hecho que roza los límites cinematográficos, aquí en Noticias Radio Metropolitana."
—¡Conque secuestradores viles!, ¡absurdo!— reiteró en la penumbra Montero, con un dejo de ironía malsana. Se suponía que con el secuestro el Movimiento Armado de la Nueva Revolución se daría a conocer, ¡y ahora todo el jodido Movimiento corría por las calles, como ratas escaldadas por una cubeta de agua! Sí, como ratas, como esas infelices que ni se movían ni se decidían a lanzarse de una buena vez contra el plato.
Por momentos Montero se atrevió a comparar al Movimiento con las ratas, inmóviles ante el miedo pero acicateadas por el hambre. Eran ratas, ratas militantes, vestidas de verde; el jocoso cuento de las ratas que se creyeron revolucionarias. Un balazo rompió el murmullo de la ciudad por la noche. Era un balazo en la lejanía, pero daba un aire de llamada de auxilio. Ya ni siquiera era cosa de correr, a lo mejor los que quedaban vivos vaciaban los cartuchos para que muriesen como buenos revolucionarios, sin balas en las armas, pero gritando Viva la Revolución o algo así. Pero en su fuero interno, Montero sabía de sobra que para ellos no habría una muerte como la del amado Che, no sería un fusilamiento limpio y glorioso con los brazos al cielo. Sería una tortura lenta, sangrante, una muerte de dolor mismo, una muerte de piel quemada por cigarrillos y testículos chamuscados por la picana, no sería una muerte honorable, y ellos lo sabían de antemano... Sin embargo, en lo profundo, creían que no sería así. Una ilusión neciamente mortal.
Tuvo la esperanza de que el balazo fuese el del suicidio. La cobardía suprema, mejor esa muerte rápida y automedicada que la rasgadura infinitamente más agónica de los "interrogatorios" en los separos de la policía. Pero como para cerciorarse de que no hubiese falla, el hombre revisó entre las sábanas su Beretta .035 y con manos tibias la cargó y se la llevó al pecho, estrechándola en su mano derecha, como la copa que al final de la fiesta uno se quiere llevar a casa. Miró a la puerta de hierro rojo esperando el grito erizado de ¡abran la puerta, están rodeados! y las patadas hasta que la puerta cediese.
—Qué final, qué cabrón final— agregó Montero en sus pensamientos, musicalizando el cuadro con alguna melodía que estuviese a la altura de las circunstancias: La Marsellesa o de perdida la Obertura de Guillermo Tell, que había visto cuando niño en el programa del Llanero Solitario. La saliva de pronto le llenó la cavidad bucal al recordar que su familia no sabía que él se dedicase a esta clase de actividades.
Todos en su casa pensaban que se había ido de mojado a los Estados Unidos, por lo que a nadie le extrañaba que no se hubiese comunicado con ellos. Y a él ni siquiera se le ocurría algún pretexto para atenuar lo que su familia pensaría: "lo hice por la patria" sonaba ya fuera de moda, "alguien tenía que hacer la Revolución" sonaba a viejo y era una frase ridícula, "cuando crezcas me entenderás" no era adecuado para su esposa. Finalmente decidió pasar por encima de semejantes consideraciones sentimentales que no lo ayudaban en nada, así que en afán morboso se dedicó a pensar en quiénes serían los tres que corrían como locos hacia la casa de seguridad, donde él, Joaquín Montero, herido de un disparo de su propia arma yacía en espera de que las fuerzas del orden lo encontraran y lo remataran, o que se lo llevasen a interrogatorio, ya sería cosa de ellos decidirlo.
Era una quiniela morbosa, pero después de un minuto de reflexión acompañado de las ratas que lo desesperaban con su morosa desidia y su ambición en el plato de peltre blanco que no las decidía por completo, llegó a los nombres de quienes podían haber sobrevivido al fracaso del secuestro: Rosales, sin duda, porque era el líder y el más decidido; era joven y tenía un instinto de sobrevivencia salvaje que en momentos de peligro inminente le daba una fuerza desconocida. El Flaco tenía posibilidades, no era pendejo y su puntería hizo que le asignaran la subametralladora; al menos correría como antílope hasta que su adrenalina se terminara, o que un ataque de asma le ahorrase el trabajo a los soldados. El último puesto de sobrevivencia se lo concedió a Marsilio, el intelectual, calmado como una taza de té de tila, pero a quien su estrategia seguramente le había hecho prever alguna manera de fugárseles a los guaruras del industrial si no podían sacarlo de esa lata blindada que era su limousina.
—Los demás, pura mierda— reconoció Montero con un poco de rubor y un acceso de tos, porque de una manera u otra ellos lo habían reclutado y entrenado. Su defecto era el estúpido heroísmo y su miedo, nada más. Se imaginaban a ellos mismos como una estampa de papelería, como un mural que se titulase "Y los soldados de la Revolución mueren por el pueblo oprimido". Eso los haría gritar necedades y disparar sin puntería para que los acabasen perforando sus pulmones o su sesera.
Unas sirenas policiales se comenzaron a escuchar de manera más ominosa sobre su cabeza. Eran ellos que se acercaban, era cosa de minutos. Le hubiese encantado escribir en aquellos momentos su testamento y legar sus cosas a su familia. Era lo menos que podía hacer, cuando supiesen ellos que su papá y marido era nada más ni nada menos que "el Compa Bolívar", guerrillero conspicuo y aprendiz fallido de secuestrador, qué mala pata. Lo único que se le ocurrió para concluir aquello era lo que leyó en algún cuento de Mafalda: los mártires eran héroes con mala pata. La mala pata de ellos fue encontrarse con el magnate Villedas afuera de su lujosa oficina, con su limousina... y dos carros de gorilas de seguridad armados con AR-15 y AK-47.
De pronto la puerta rojiza de metal resonó con un par de toquidos amables. De cualquier modo Montero no iba a abrir la puerta, ni menos a preguntar ¿quién? Era como si de pronto todo se convirtiese en una película en blanco y negro, los detalles se desdibujaban y solamente pudo notar que la puerta se abría suavemente y entraba Rosales, con la ropa desgarrada, un hombro manchado de sangre, desarmado y sin una bota; detrás de él venían varias figuras con casco verde olivo y ametralladoras. Las presentaciones sobraban, Montero trató de levantarse con un instintivo acto de cortesía, y estuvo tentado a decir sinceramente que disculpara el tiradero. Rosales hizo un ademán para que se quedase en la cama.
—Montero, nos cogieron— dijo Rosales con voz joven pero titubeante.
—No me digas.
—Fue un gran operativo— reiteró el joven con una leve sonrisa. —Se pusieron buenos los balazos.
—Me hubiera gustado haber estado allí— asintió Montero, la pistola bajo las sábanas.
—Me hicieron traerlos aquí, no fue por mi gusto— declaró Rosales al tiempo que mostraba el dorso sangrante de la mano derecha a Montero: faltaban tres uñas.
—Bueno maestro, creo que aquí acaba la cortesía.
—Así es— habló una voz claramente militar, un estallido sordo y Rosales cayó al suelo, con la nuca agujereada, sin un suspiro.
En un segundo, Montero sacó la pistola de las sábanas grises, la colocó junto a su sien y jaló el gatillo.
Un clic rompió el silencio, pero la cama no se manchó de sangre. Montero sonrió a la sombra del militar que había hablado y tiró su arma encasquillada al suelo.
—Mi amigo, usted ni se apure, de todos modos va a terminar con un balazo en la sien como quiere— añadió con sorna el militar, a la par que los del casco levantaban con cuidado el cuerpo húmedo e inmóvil de Montero y lo cargaban rumbo a una camioneta verde, sin ventanas ni insignias, mientras Montero gruñía como queriendo eludir a los duendes del dolor que se le aproximaban. Rosales seguía tirado en el suelo, con un charco-mar de sangre alrededor suyo. El militar que había hablado, de lentes oscuros, se limitó a sacar una Smith & Wesson calibre 45 y vaciar un cargador en el muerto. Luego miró la habitación y registró cuidadosamente (previa colocación de guantes de goma) los cajones del buró; revisó meticulosamente los papeles que pudo encontrar y lo demás lo dejó tirado en el suelo. Al salir le dijo a un soldado chaparro pero cargado de espaldas: —¡Ai mañana le seguimos!, pero te me quedas de guardia ¿eh?—. El soldado solamente se cuadró y se colocó en la puerta de la accesoria a esperar el amanecer.
Y una vez que el barullo se hubo silenciado, las ratas salieron de su escondite (una caja de jabón cochambrosa) y se lanzaron al plato de peltre para roer, entre las tres que eran, el hueso que ahí reposaba. Para esa hora el soldado ya se había quedado dormido.
Leonardo Peralta Carmona nació en la ciudad de México, en 1976. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey, Campus Estado de México, y padece una doble pasión por las letras y por la computación. Seguidor de E.M. Cioran y de Charles Bukowsky, pesimista de corazón, consultor para nuevas tecnologías, socio de Alebrije Comunicación y director de la revista electrónica Razón y Palabra. Ha publicado en el suplemento Virtualia de La Jornada, la Revista Mexicana de Comunicación, Gobierno Digital, Ámbito, Info Channel y en el suplemento Medios de El Nacional (RIP). Jefe de redacción en la revista Tuétano de la Asociación de Estudiantes de Comunicación (ADECO) del Tec de Monterrey, Campus Estado de México hasta 1997, así como de la revista virtual El Comal Virtual.
RELiM
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx