
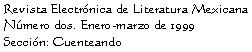
Por Francisco Javier López Hernández
Era una época dura para el pueblo de Regina, en lo que a carteros se refiere. Se había escuchado en la radio de la capital del estado que iba a venir uno de los veranos más áridos de cuantos se tenía memoria. El Presidente Municipal había pensado en esto durante todo el invierno. De hecho fue uno de los puntos que discutió durante sus visitas a la capital. Siempre regresaba sin respuesta y con un buen número de burlas a cuestas.
Cuando llegó el verano, la vida en Regina empezó a cambiar extrañamente. Los vientos que venían del sur y calmaban la hedentina cesaron sus alegres paseos por las calles y los parques. El olor fue extendiéndose por todas la vías del pueblo. Ni el humo de los camiones que conectaban a Regina con los pueblos aledaños pudo calmar el tufo permanente que taladraba la fosas nasales de -ahora- todos los reginos. El mercado central de frutas y legumbres empezó a experimentar fuertes problemas para la conservación de sus productos, la escasez se volvía inminente. Los parques empezaron a quedarse vacíos, ahora ya nadie admiraba los maravillosos matorrales. La gente empezó a quemar leña en los hogares, en las cocinas, en los patios traseros.
En sesión plenaria, y después de discutir el tema a puertas y ventanas cerradas, entre inciensos de vainilla y humos de tabaco obscuro de la Costa Chica, el Presidente Municipal y sus asesores decidieron terminar con el problema: los carteros debían enterrar sus zapatos en la tierra procurando que ésta fuera caliza o arena gravosa que absorbiera la pestilencia del andar del día anterior. Los carteros, algunos en el patio, otros en sus recámaras mismas, tuvieron que hacer hoyos en la tierra y enterrar sus zapatos para que al día siguiente pudieran utilizarlos -sólo durante la jornada matutina-.
Un tufo insufrible acompañaba los desayunos, las labores en las escuelas, las tiendas, los talleres y hasta el rezo del rosario. Después, en la tarde, los carteros enterraban sus zapatos en la grava o hasta en arena para desechos de gato y descansaban hasta el otro día. El olor persistía en el ambiente, los vidrios de las tiendas del centro, la indumentaria del pueblo de Regina, las paredes de adobe, todo contenía el recuerdo de esos objetos perniciosos que yacían enterrados por las tardes y noches. Pero el conflicto no terminaba ahí. Los campesinos de la región empezaron a reportar la pérdida de las cosechas por una especie de plaga que venía de adentro de la tierra. Una suerte de negrura impedía que la semilla echara raíz y pudiera crecer con las lluvias veraniegas.
Después de la manifestación de doscientos ejidatarios, comerciantes y de la sociedad civil, se tomó una resolución durante una sesión extraordinaria que contó con la ayuda de asesores de sanidad: los carteros debían de excluirse del pueblo de Regina.
En una ceremonia en la que participaron unos cuantos miembros del grupo de lectura de la Biblia y algunos funcionarios menores con ungüentos en la comisura de la nariz, el Presidente Municipal dio un reconocimiento a los héroes que dejaban la tierra que los vio nacer y que hacían un sacrificio por el bienestar de Regina y de los hombres que en ella viven. Siete carteros, contando a Braulio, salieron de Regina al son de la diana de un grupo instalado en el quiosco de la plaza casi desierta.
Hoy, Regina es un pintoresco pueblo donde la gente pasea por los jardines de matorrales con formas caprichosas, mira las paredes de adobe que guardan los secretos de una historia, convive en el mercado, en la plaza o en la iglesia. Y ahí, cerca del paso de los abedules, una escultura en bronce recuerda los zapatos que penden del cable y aquellos carteros que sacrificaron su estancia por el pueblo de Regina.
Nota: Si desea más información sobre el pueblo de Regina, por favor hable por teléfono o venga personalmente. Gracias.
ilianarz@servidor.unam.mx