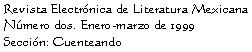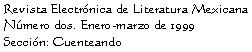
El artículo
Por Patricio Eufraccio
En el tercer tomo de El Espectador, José Ortega y Gasset nos cuenta que en alguna ocasión, mientras convalecía en su casa, deshilvanaba las horas reflexionando sobre dos cuadros colgados en sendas paredes de su recámara. Uno era El hombre con la mano en el pecho, de El Greco y, el otro, La Gioconda, de Da Vinci. Ortega y Gasset encontraba en el primero la cabal representación de Don Juan. El hombre que no puede ser para una mujer ni hermano, ni padre, ni amigo, sino exclusivamente eso: hombre. En el segundo, veía a la mujer esencial, ésa que no puede ser para un hombre ni madre, ni hija, ni amiga, sino sólo mujer.
"Me he complacido más de una vez -leía yo antier hace seis años- en sorprender cómo se dispara entre ambas fotografías un dinámico canje de energías; bengalas sentimentales." Esta portentosa descripción siempre me ha inquietado, despertando mi envidia literaria.
Al terminar de leer este ensayo aquella primera ocasión, me era ya indispensable estar en esa recámara y sentir los empeños que Don Juan y Doña Juana -como los nombra Ortega- se procuraban en su conquista amorosa.
La mañana de ayer hace seis años, fui a la casa de Ortega y encontré la recámara referida y, por supuesto, los cuadros; el florero sobre la mesa de madera con aldabas repujadas; la ventana "llena de vientecillos" y el aroma de los remedios contra su malestar, que se mantenían aún confinados en unos frasquitos de porcelana, provenientes -según decía la etiqueta- de la botica Santa Rosa.
Ortega no estaba. El pulcro arreglo de la cama me avisó sobre su diaria salida a escudriñar las bibliotecas.
En el buró, junto a la cama, destacaban un botellón de barro michoacano, una lámpara con pantalla gris perla y tres libros; uno de ellos -El perfume, de Patrick Süskind- con algunas anotaciones en lápiz azul. Los otros dos no los recuerdo. A decir verdad, no me fijé cuáles eran.
Permanecía de pie en el centro de la recámara mirando los detalles, cuando escuché una voz como al susurro. Me volví hacia la puerta seguro de hallar a alguien; pero no fue así. Me asomé al corredor; llegué hasta el rellano y todo era silencio. Regresé a la recámara volviéndome a mirar por momentos el pasillo buscando... no se qué; tal vez, a la dueña de la voz. Porque no había duda que era una voz de mujer.
Después de un momento me distraje y la olvidé.
Me asomaba a la ventana oliendo el aire cuando surgió de nuevo la voz aquella. Esta vez venía del resquicio en donde se hallaba la chimenea, que hasta entonces no había notado.
Esta pared separaba a las otras de donde colgaban los cuadros. Me aproximé a la boca enladrillada de la chimenea y con atención silenciosa permanecí inmóvil unos instantes. Casi me alejaba de ahí cuando me habló Doña Juana:
-¡Por fin habéis venido, caballero! -dijo. ¡Anda! ¡No tardéis más y...!
Sus ojos, llenos y amantes, me miraron, y, aún estupefacto, me aproximé a ellos. Me dejaba abrasar por su mirada cuando, de pronto, Don Juan se apuró a advertirme desde su encuadre:
-¡Cuidado, caballero!, que esa moza a mis requiebros ha procurado esperanzas y a mi honor no es permitido que con tal afrenta me ofendáis. ¡Os conmino, en buena hora, a que busquéis en otra hembra satisfacción a vuestra alma!
-¡No hagáis aprecio, buen mozo -continuó Doña Juana- de aquesas falsas palabras, pues mi amor ha de tenerlo aquél que se atreva a trasponer las fronteras que a la cordura hoy encuadran.
Mientras algo decía Don Juan, yo la miraba y en sus ojos se reflejó la vasta mediocridad de mi alma. Mientras arreciaba el huracán de las amenazas, seguí mirándola y al poco me envolvió la fría oleada del desmayo, en el instante que Doña Juana me atrapó con su enigmático beso. Junto a la chimenea colgaba una pequeña pala usada para remover las grises cenizas. Me así a ella para no rodar; se soltó de la pared y quedó colgante entre mis dedos. Sentí la sudorosa madera de su mango palpitando en mi mano, mientras que desde ambos cuadros se desgranaban las promesas y las amenazas. Mi ahogo aumentaba al tiempo que Don Juan afanosamente intentaba matarme o cuando menos herirme en el honor y en la carne. Armado con la pala, me volví a enfrentarlo. Al mirar mi fugaz arrojo, Don Juan intentó desenvainar su espada. Yo fui más ágil y le gané el lance. La pala golpeó filosa, mientras la espada permanecía en su vaina.
Ya en el piso, Don Juan sangró por entre su desmadejado marco. Lo miré morirse, sin atender a las palabras de Doña Juana.
El ruido atrajo a una vecina que, al mirar la sangre de Don Juan, llamó a la policía. Siguieron el alboroto, mi detención, la patrulla ululando, el juicio y la cárcel.
Hace seis años de ello, como ya dije, y durante éstos, amigos y parientes han cumplido mi desquiciado encargo de buscar el mayor número posible de ediciones del tercer tomo de El Espectador. En ninguna de las que me han traído hasta hoy aparece el artículo sobre los cuadros. Solamente mi libro lo tiene. Aquél que compré en una librería de viejo en las calles de Moneda.
Alguien me dijo que ya no existe la librería y ni siquiera el edificio.
Yo me resisto a creerlo.
Patricio Eufraccio nació en Sinaloa, México, el 24 de septiembre de 1954. Estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, institución donde también cursó la maestría en Literatura Iberoamericana. Ha sido colaborador de varios periódicos y ha publicado poesía, crítica y cuento. Es miembro de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM.
RELiM
ilianarz@servidor.unam.mx