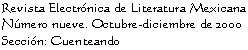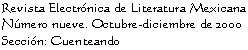
La Secta
Por Raquel Mosqueda
¡Hermanos míos, escuchad mi voz que no se extingue ni aun entre el ruido de los autos y el ladrido de los perros! ¡Nadie podrá impedir ya que nosotros, los elegidos, los solidarios del dolor, terminemos con la farsa y la hipocresía! ¡Estad atentos y recordad mis palabras! El oportunismo es nuestra fuerza.
Sí... recuerdo estas palabras y recuerdo también cómo me integré a la secta. Fue fácil, ellos me distinguieron. Mi presencia en cuanta desgracia acaecía entre mis amigos me delató. Si alguien iba a prisión ahí estaba yo para proporcionarle abogado, cigarros o lo que se le ofreciera. Si un amigo o una amiga era abandonada, ahí estaba yo para que llorara sobre mi hombro, maldijera al maldito o maldita que le dejó, emborracharnos juntos, hablarle por teléfono para suplicarle que volviera o cualquier cosa, con tal que me permitiera estar a su lado. Accidentes y hospitales me enloquecían. Siempre era el primero en llegar, consolar a los familiares, ofrecer ayuda, llamar doctores e incluso pagaba de mi bolsa algunos gastos. El éxtasis llegaba con la muerte, ¡Dios, cómo lloraba en los entierros! ¡Más que si mi propia madre hubiera muerto! Debo confesar que fueron estas expresiones de dolor un tanto exageradas las que comenzaron a hacer recaer sobre mi persona algunas sospechas. Se me acusó de hipócrita, ¡hipócrita, yo! ¡Yo que siempre he luchado a brazo partido contra la hipocresía! La infamia me dolió, sin embargo, mi fama de buen amigo en extremo solidario no sufrió menoscabo alguno. Llovían las llamadas a mi casa en busca de ayuda y tuve que volverme más selectivo. Sólo me interesaban las desgracias más graves, dejé de lado las pequeñas tragedias: depresiones leves, descomposturas, alarmas de embarazo (a no ser que dejara de ser alarma para convertirse en una terrible y no deseada realidad y, además, que se optara por el aborto, no me importaba) y otras minucias en el que cualquiera, no un profesional como yo, podría “echar la mano”. Así que hice una lista estrictamente jerárquica con mis prioridades (y todos sabemos que las jerarquías no son pendejas), la lista quedó como sigue:
- Muerte de algún amigo o familiar cercano de un amigo (después lo restringí sólo a la muerte del padre o la madre, aunque tuve que reformular algunas cosas, por ejemplo: Muerte de algún familiar por suicidio o enfermedad incurable merecían también mi atención).
- Accidentes graves con lesiones, también graves y de preferencia con la pérdida de algún miembro o parálisis.
- Robo a mano armada con gran riesgo de perder la vida y con cuantioso botín (robos menores en micros o en la calle de tan constantes, me aburrían).
- Infidelidades comprobadas (el mundo está lleno de sospechas).
- Escándalos familiares (intentos de violación, peleas de antología, etc.).
- Enfermedades graves (de preferencia incurables, incluyendo depresión y locura; mi psiquiatra terminó por darme una pequeña comisión dada la gran cantidad de clientes que le "mandaba": diez en un año).
- Imprevistos (incendios, temblores, prisión, etc.).
Pensé que tenía todo bajo control, pero la capacidad de infortunio del hombre, debo confesarlo, me tomó por sorpresa y terminó por hartarme. Apoyar a un amigo que, siempre, siempre está en desgracia no tiene nada de extraordinario. Así que revisé mi lista a la cual agregué el calificativo de casi siempre afortunados y excluí de ella a los infaustos natos.
Fue entonces que la secta se acercó a mí. Reconozco que ya para entonces me estaba convirtiendo en una especie de beneficencia andante, ya que mis amigos me llamaban con cualquier pretexto: —¿Podrías alojarme en tu casa por algunos días? (que en realidad se convertían en meses), ¿podrías cuidar a mi madre enferma? (lo que incluía darle de comer, cambiar pañales o ayudarla a ir al baño o... prefiero no recordar), ¿te molestaría prestarme algo de dinero para pagar el costosísimo colegio de mi hijito? (tú y tu hijito pueden irse mucho a... la Secretaría de Educación Pública)—. Fueron estos comentarios los que hicieron que las llamadas comenzaran a escasear y que entre mis amigos se rumorara que a mí me gustaba “cantar” los favores, ¡ingratos! Comencé a tomar medidas extremas y casi fui descubierto cuando traté de arrollar al novio de una amiga que entraba en la categoría de
muy afortunada. Ya en el borde de la desesperación, un hombre de aspecto bastante común se acercó a mí durante el entierro de un desconocido. Mil preguntas ocupaban mi mente ¿Querían realmente al difunto? ¿Les importaba su muerte o sólo fingían? ¿Había sido dichoso en su vida? Mi rencor mal reprimido alertó a los familiares, pensé en escabullirme de ahí, pero algo más poderoso que yo me obligó a no mover ni un pie, ¡quién se creían que eran ellos para impedirme disfrutar de su dolor!, ¡carajo, qué mal podía hacerles yo con presenciarlo! Una voz ronca me sacó de mis pensamientos: —Vaya, con que es de los buenos—. Atontado y furibundo iba a mandarlo al demonio cuando volvió a hablar:
—Mire amigo, tengo la solución a su problema.
—Mi único problema es su impertinencia, hágame el favor de...
—Tranquilo, sé lo que le pasa, está furioso porque el desconocer la autenticidad del dolor de esta gente le exaspera... yo puedo ayudarlo.
Quedé atónito. ¿Cómo había adivinado este hombre lo que me pasaba? ¿Quién se lo había dicho? Mi primer impulso fue huir, pero el hombre me tomó del brazo y continuó hablando...
—No eres el único que disfruta con el dolor ajeno.
—No... yo... no, no sé de qué me está hablando.
—¡Basta de fingir! Si quieres pertenecer a la secta lo primero que debes hacer es tirar tu hipocresía por la borda.
—¿Secta?, ¿qué secta es ésa?, ¿quién es usted?
Esto pasó hace exactamente cuatro años, años que puedo calificar como los más dichosos de mi vida. Ahora, desde mi lujosa oficina y mi alta jerarquía en la secta (lugar que me gané a pulso), puedo estar al lado de la gente que sufre y, ¡oh, alegría entre las alegrías!, no tengo que fingir dolor o compasión. El funcionamiento de la secta es sencillo: primero averiguamos los antecedentes (nuestra agencia de investigadores es de las mejores del país), después clasificamos a los candidatos. Los dichosos, seres cuya mayor desgracia ha sido un barro en la nariz, son nuestros predilectos (el departamento de control de calidad es de lo más riguroso). Una vez detectados, causamos un leve accidente (un ligero choque, un pequeñísimo robo o incendio, etc.). Cuando la alarma ha sido sembrada nos presentamos en su domicilio y ofrecemos nuestros servicios —señora, señor: nadie tiene la felicidad comprada—, a continuación exponemos nuestros amplios y generosos planes de seguro: de vida, contra accidentes, contra enfermedades, robos o incendios. Dudan un poco, pero recuerdan el “pequeño incidente” del mes pasado y terminan por aceptar. Así hemos regado la discordia entre miles: hijos que planean la muerte del padre para cobrar el seguro, padres que queman la casa, autosecuestros. Lo mejor de todo es que nosotros siempre estamos ahí para disfrutar de su dolor y de algo más, de lo que ahora que he paladeado, no podría prescindir: la redonda, cachonda y siempre oportuna culpa. Por eso hermanos míos, os exhorto a seguir cumpliendo con el importante papel que la sociedad nos ha otorgado. Acechad la ocasión de disfrutar con el dolor y la miseria ajena, y recordad siempre: Nadie tiene la felicidad comprada.
RELiM
http://www.relim.com
relim@lapalabra.com