
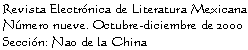
Como plancha fotográfica
en un nervio de tu cuerpo.
—No.
—¿Amor?
—No, la nostalgia no me queda.
Me desplacé despacio, con la imagen de una caja de chicles colgando de la saliva que resbalaba por la angustia de mis labios; el hombre del carrito de dulces pornográficos sonrió, como si supiese que era mi única salvación.
Ella miraba atenta hacia donde yo, o lo que yo creía que era yo, me encontraba. Los autos formaban una fila interminable que no se detenía ni siquiera al cambio del semáforo. Los peatones invisibles sólo eran una forma de energía transparente atravesados por la fuerza de mi anhelo por ella; sobre las vidrieras, una fina capa de polvo señalaba el inicio y el final de un planeta sin aire. Parecía que el cielo azul nunca más podría ser azul.
—Un cigarrillo, por favor.
—¿De cuáles?
—Cualquiera . . . ése, ése estará bien.
—¿Candela?
La curva de la carretera se dibujaba en el centro de la llama y me recordaba un forcejeo voraz que había terminado en un accidente sobre un charco de sangre, mientras veíamos el telenoticiero desde una cama de motel. Ahí estaba otra vez con un cigarrillo en mi boca, con un saber fumar olvidado entre tantos infiernos ecológicos construidos sobre la conciencia de un ayer que parecía no querer marcharse. ¡Diez milímetros de su piel! ¡Mierda! Diez milímetros de piel eran un universo que recordaba la creencia milenaria que pregonaba la ubicación del alma en mitad del pecho, justo al lado de la víscera con forma de mango. Cuando una emoción nos inflamaba de dicha, el corazón era oprimido por su vecina y el pulso nuestro se aceleraba hasta casi detenerse, suspendido por un punto por el que pasaba la velocidad de la luz, inmaculada y feliz de no existir. Cuando el alma se nos deprimía, el corazón se desequilibraba y su funcionamiento particular retrasaba el bombeo del hálito vital, del cual siempre había dependido aquel fenómeno difícil que llamábamos amor.
Ahora podía verla más claramente y descubrir que seguía sin poder jurar que era ella. La había perdido como se pierde aquello que se gana ante la imposibilidad aceptada. La había perdido diez días después y ahora no podría jurar que era ella, a pesar de la continua opresión y desequilibrio a que era sometido mi pulso entre una y otra voluta de humo —ojalá todo hubiera sido efecto de la recién llegada nicotina—.
Probablemente lo mejor sería seguirla y tratar de conseguir algún dato que hablara de su destino. El chicle había empezado a perder sabor y el aire sordo me permitía ausentarme auditivamente de aquel espacio. Ella; dos, tres, cuatro susurros y un grito de miedo desgarrado por mis arterias habían congelado la dulce playa de esos recuerdos que tenía y a la vez había perdido. Tal vez, si la densidad del aire hubiera disminuido y pudiera olerla desde este lado de la calle, podría obtener algún indicio de certeza, la paradójica certeza de que era o no era, aunque no necesitara jurárselo a mi alma para que creyera que mis deseos eran la única arma que podría traerla otra vez hasta este puesto de dulces y revistas, escapada del tiempo, cristalina y ausente a pesar de todos mis anhelos.
Mi oído regresó de repente y el trepidar del tráfico me la ocultó durante una fracción de tiempo medido en la que el cardiómetro casi reventó a causa de la angustia. La eternidad me perdió para hacerme regresar, adelanté mi pie derecho y el pito de un auto me lanzó de nuevo sobre la acera, en respuesta a un último impulso de supervivencia sin conciencia. Tenía que alcanzarla. Si no era ella, no importaba. Tenía que hacer que fuera ella más allá de cualquier eco posible, tan sólo con la fuerza de mi pensamiento como en el Noviembre de Flaubert, más allá de la realidad que me había sido impuesta y en la cual el alma parecía aburrirse con tan endeble compañía. La perspectiva que me brindaba la calle resumía un silencio de tiempo de ciudad y la había colocado en el límite de lo visible; empecé a buscarla en su ausencia y la imposibilidad otra vez me urgió a insistir antes de la hora final, que no era otra cosa que la vuelta a la costumbre de creerla perdida para siempre, como muerta. Muerte reciclada y tiempo de muerte, momentos distintos que no quería dejar salir de mi conciencia.
Llevo aquí tres días, según me dijeron. Tres días otra vez, no me han dicho nada más. Creo haberla visto, se parece tanto, sin embargo no podría jurarlo. El carro de dulces ya no está y lo extraño es que el traje que cubre su cuerpo difícil es de un color diferente al que vi en mi más reciente parpadeo. El amor no existe, he perdido la capacidad de soñar y el vuelo del colibrí me dice que no he perdido nada; ahí está otra vez y me dice que me tranquilice. El sopor invade mis músculos y veo que mi alma se aleja, quizá sin remedio esta vez, mientras ella lanza la jeringa desechable a la caneca.
http://www.relim.com
relim@lapalabra.com