
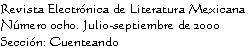
Por Gabriel Barragán
Tironeada por su suegra, la mujer cae a unos cuantos pasos de donde las purpúreas orlas de los mantos sagrados recogen el polvo de los escalones del templo.
-¡Justicia! -profiere la vieja-, ¡es una adúltera!
La gente que la sigue comienza a imprecar y a golpearse la cabeza en señal de asombro; algunas mujeres escupen hacia la acusada que se acurruca bajo las sombras de los perfumados sacerdotes.
Mientras la suegra continúa dando detalles, hablando de su desvergonzado amante, ella recuerda al joven de ojos negros como higos maduros que todas las tardes la observa sin proferir palabra cuando ella saca agua del pozo; recuerda sus dientes blancos como la sal asomarse entre sus enmarañadas barbas.
-¡Y es un samaritano! -un nuevo clamor se eleva de la ahora más numerosa comitiva-. Sabéis cuál es la ley de Moisés, exijo su cumplimiento.
Las lágrimas afloraron de sus ojos en un incontenible torrente, azuzadas por el terror a la lapidación. La gente ratificó la voz de la vieja y todos tomaron cuanta piedra estaba a su alcance; la mujer ni siquiera podía levantar la cara... escuchó a los sacerdotes cuchichear algo, pero no podía entenderles. Uno de ellos la tomó de los cabellos y la llevó casi a rastras a otra parte del templo.
Un nutrido grupo parecía discutir, hombres viejos y jóvenes se arremolinaban, incluso algunas mujeres trataban de escuchar. Al oír el vocerío, éstos comenzaron a moverse y dejaron al descubierto a un hombre sentado en el piso que bajó la cabeza al reconocer a los sacerdotes. Su larga cabellera ocultó su rostro, su mano descendió al piso y comenzó a trazar algo en él.
La mujer fue arrojada a sus pies, su desordenada cabellera se extendió sobre el piso y lo cubrió, sus profundos suspiros y sollozos no se escuchaban debido a las maldiciones y gritos de los acusadores.
Los sacerdotes se acercaron pomposamente a la figura sedente que parecía absorta en sus trazos sobre el polvo.
-Rabí -dijo el más viejo con irónica sonrisa-, esta mujer fue sorprendida en adulterio; en la ley, Moisés nos ordena apedrearla... tú, ¿qué dices?
El hombre nada contestó y continuó con sus trazos; los sacerdotes comenzaron a bufar como toros nerviosos, la muchedumbre cayó, sólo los sollozos de la mujer interrumpían el tenso silencio.
-¡Que hable!
-Expresa tu opinión, Rabí.
-Vamos, contradice una vez más la ley.
Unos a otros se miraban con sonrisas que parecían las fauces de los canes que han cercado a la liebre. El hombre levantó su cabeza y los contempló a todos; con voz profunda sólo contestó:
-El que de vosotros no tenga pecados, sea el primero en arrojarle una piedra.
El viento sopló de pronto y removió los mantos; unos a otros se miraban como adivinándose los pensamientos. Las piedras cayeron de las manos. La suegra empuñó el guijarro que apretaba y alzó la mano, pero bastó una mirada del Rabí para que quedara sin fuerzas. Los sacerdotes se alejaron refunfuñando y apartando a la gente, que comenzó a dispersarse.
La mujer continuaba en el piso llorando, sin comprender lo que pasaba, pero temerosa de cualquier resultado. El Rabí se acercó, acarició su cabeza y la enderezó. Ella reparó en aquellos ojos oscuros que eran dos pozos inaccesibles, bordeados por espesas cejas y enmarcados por el color cenizo de su piel; observó también su larga nariz y su delgada boca apenas percibida entre su negra barba.
Aquella mirada desnudó su alma, era como si él pudiera adentrarse hasta sus más ocultos secretos; sintió vergüenza y bajó la vista. Con una voz que resonó en su interior como el eco de las montañas le preguntó:
-¿Dónde están, mujer? ¿Ninguno te condenó?
Ella comenzó a mirar a su alrededor y no vio a ninguno de los que la perseguían, sólo los rostros bondadosos de los que escuchaban al Rabí. Con miedo respondió:
-Ninguno, Señor.
-Yo tampoco te condeno, vete -volvió a mirar el fondo de su alma haciéndola estremecerse como si un viento helado la rasgara- y desde ahora no peques más.
El rubor inundó sus mejillas; de un brinco se puso en pie y corrió hasta llegar a su casa.
Aquella noche el pavor y la vergüenza la tuvieron en vela hasta la llegada de su marido, un hombre fornido, miembro activo del partido zelote. Cuando lo vio entrar, temblorosa tomó un vaso de arcilla con un poco de vino disuelto en agua y se lo ofreció. Él apuró su contenido, limpió su barba con el dorso de su mano y golpeó a su mujer con el brazo; ella rodó al suelo mientras los pedazos de arcilla volaron por la estrecha habitación. La levantó de los cabellos y la abofeteó repetidamente hasta que la sangre manchó sus ropas; la subió al camastro y la violó mientras resoplaba innumerables maldiciones.
Al día siguiente, con el rostro amoratado y la boca inflamada, la mujer sirvió a su marido una escudilla de leche de cabra y un trozo de pan; luego se retiró a un rincón, se sentó en el suelo y abrazó sus rodillas.
-Hablé con mi madre -profirió el zelote mientras masticaba un trozo de pan y la espuma de la leche ensuciaba sus barbas-, creo que exagera, lo de anoche te servirá de escarmiento. Mañana iremos al templo para que cumplas con el minjá, como marca la ley. Si eres honrada, el bebedizo del sacerdote no te hará daño; pero si no, ya veré cómo te pudres en vida.
Se levantó, tomó el manto y salió apresurado. El sol candente entró en la oscura habitación e iluminó la figura acurrucada que sólo musitaba la palabra Rabí.
La vida transcurrió lenta para aquella esposa. La ceremonia de los celos, el minjá, nunca se verificó; el zelote estaba muy ocupado en provocar desórdenes contra los romanos, y más aún con el apresamiento de uno de sus líderes.
Ella se mantenía firme en la promesa al Rabí de “no pecar más” y soportaba con paciencia los insultos de su marido, el hambre, los reproches de su suegro sobre la falta de hijos y el veneno de su suegra que la llamaba adúltera cuando estaban solas.
Un viejo sentimiento surgió en su corazón, un enconado odio contra el hombre que la tomó por esposa, a quien debía el aborto de su único hijo y noches continuas de zozobra. Como una sombra, recordaba al samaritano de los ojos oscuros, y la vos del Rabí resonaba entonces: desde ahora, no peques más.
Oyó decir a una vecina que el Rabí había vuelto a Jerusalén y ella quiso volver a verlo. Cubrió su cabeza con un manto y su rostro con a orla un tanto deshilachada, después corrió hacia el barrio de Sión.
El Rabí se encontraba entre un grupo de chiquillos que jugueteaban y le tendían los brazos; unos de los que iban con él cargaban a los más pequeños para que él los bendijera colocando su larga y nudosa mano sobre sus rizadas cabezas.
La mujer se acercó titubeante y cuando pudo cruzar la mirada con la de él volvió a sentirse desnuda, indefensa ante aquellos ojos que la escrutaban. El Rabí mudó el semblante y le dijo con voz triste:
-Aún sigues pecando.
Ella quedó inmóvil, como el enfermo que cree mejorar y siente entonces el helado toque de la muerte; la oleada de gente que quería acercarse al Rabí la alejó y arrinconó junto a la pared carcomida por el tiempo y la lluvia.
Su mente se revolvía en mil pensamientos: si había seguido su mandato, vivía con fidelidad, cumplía como esposa, toleraba los insultos y... odiaba su vida y a su marido.
Como el torrente que se desborda en el mar, la mujer sentía haber entendido “su pecado”; tomó un profundo suspiro y corrió sin importarle que su manto cayera lejos de ella y su rostro fuera golpeado por el sol. Corrió hasta el viejo pozo y vio al samaritano de la sonrisa blanca que abrevaba a sus ovejas, se puso ante él y sonriendo se le acercó.
http://www.relim.com
relim@lapalabra.com