
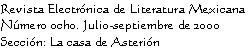
Para Raquel Mosqueda, por su amistad libre y sin fuga de colibrí
La santidad no llegó para Juan Diego. Lo miro sentado en la banca que hace poco compartía con veintitantos beatos. Llegó tarde a la repartición de gracias por andar bajando el Tepeyac en silencio, con su paso de huarache que no deja huella entre la hierba y los maizales. Nunca se acostumbró a las botas ni a los zapatos de señor que han gariboleado la historia enarbolando la fe de los indios. Juan se rasca la cabeza mirando fijamente el piso, ha esperado tanto tiempo que le sigue sobrando para practicar aquello de hacer milagros. No le falta la paciencia de los muertos. Seguirá sentado en la banca desgranando sus mazorcas; cada grano, un hermano; cada hermano, un silencio; un silencio, una esperanza. Acumula paciencia, la que le corresponde a los santos, la tiende como un manto sobre las bancas vacías que ocuparon los que hoy tienen su altar. Tendrá que adorarlos como a todos los patronos. Las dos madrecitas le mirarán con ternura desde el pedestal. Nadie podrá negarle a Juan Diego que le faltan madres. Ni padres. Santos cristeros que hicieron lo necesario para ser elevados a la condición no sólo de santos, también de héroes. Estamos tan necesitados de milagros, que alguien decidió elevar la oferta. Más allá de la beatitud habrá un santo para cada día: demanda satisfecha. El indio que espere con su paciencia de medio milenio. Podrá echarse su siesta tendido en la banca, su estatura de menor se lo permite. Su piel también, niño moreno que no da lata ni significa nada más que eso. El santo cobrizo sólo puede esperar o la muerte o el olvido.
Juan Diego es el huérfano del mundo, el que ha buscado eternamente al Tata que llegó cuando se le murieron los dioses, el mismo que lo abandonó. El hijo más pequeño de Guadalupe sólo tiene para sí el lamento de la Llorona, sus lágrimas de noche, sus gritos de tormenta resuelta en relámpagos que no llueven. Los gritos de los dioses ofendidos, las deidades sin divinidad. Si dicen que el indio bueno es el indio muerto, los que lo afirman saben que siempre será mejor el indio que no nació.
http://www.relim.com
relim@lapalabra.com