
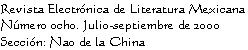
Cruzó arriates embarrados, la avenida de los álamos blancos. ¿Qué significaban las cifras, las llamaradas, las enormes perolas repletas de capullos de seda que creía estar viendo?
A la salida del parque siguió la dirección del viento. Andaba sin desviar la cabeza hacia las hileras de coches que circulaban a su derecha, envarado, pisando una línea imaginaria tan inflexible como había sido su vida. Junto a las cuentas y a las carpetas de hilo de bramante, invadieron su emergente consciencia las imágenes de una máquina de escribir con teclas redondas embutidas en aros de plata y la de una mujerona estrábica. Andaba e iba tejiendo la historia de sus antiguos horrores. Recordó la aversión que había sentido por lo incierto, por lo defectuoso. Había temido el contagio venéreo tanto o más que la comisión de errores, que el incurable espanto de saber que el aire, el agua y los alimentos estaban infectos de microbios, de bacterias, de monstruos infinitesimales cuyo número nadie podría asegurar.
Caminaba dejándose conducir por sus pasos. Los transeúntes se echaban a un lado al verlo venir por la acera y una vez que hubiese pasado, lo miraban largamente bajo sus paraguas, como cerciorándose de que acababan de ver a un hombre anacrónico, inverosímil, imperturbable bajo el aguacero.
Transitó por las antiguas atarazanas, a lo largo del paseo de los plátanos de sombra. Su abstracta figura fue cortando la amarillenta desolación del puerto. No había ningún barco atracado en el muelle, ni espigones extendidos hasta la mediana del río como hubo en el pasado; sólo algunas chalupas cabeceaban en la plancha de agua. Deambuló entre las grúas, quedamente, rememorando la disposición de los tinglados, el lugar donde los carros de la Amstrong Cook y Cía depositaban las planchas de corcho y las cajas de tapones, el antiguo trazado de los railes del ferrocarril. Se vio a sí mismo muchos años atrás, cuando los barcos llegaban hasta el corazón de la ciudad. Se vio de espaldas, al lado de unas vagonetas cargadas de pirita, mirando el casco verdoso de un vapor proveniente de Manchester. Fue una mañana aplastante, sin cielo. Las mulas de tiro relucían de sudor. Los estibadores, desnudos de cintura para arriba, parecían bestias aceitosas descargando del barco las balas de lana negra y la máquina de hilatura. Se recordó cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo blanco para no aspirar la peste cruda del río, deshaciéndose en el bochorno mientras examinaba las referencias del flete: el peso y el grosor del vellón, los accesorios de la maquinaria, los precios convenidos en libras esterlinas. No debía dejar ningún cabo suelto. Hasta que no cuadraron punto por punto cada una de las especificaciones, no firmó el recibí y ordenó el acarreo de la mercancía a la Fábrica de Sedas.
Siguió cauce arriba, escalando la pendiente de la lluvia. Amarró una mirada incolora en los bolardos que jalonaban el muro de atraque. Comprendió que muchos años antes había sido el contable mayor de la Fábrica de Sedas, y que sus pasos lo impelían hacia ella.
Más allá de los puentes, en la otra orilla, en lugar de los bloques empotrados en el caserío, creyó ver la casa de Flora Oquendo. El acuoso dormitorio: las úlceras del tedio en las paredes azulencas, el fúnebre ropero, la bilis amarilla que se descolgaba de la lámpara sobre la mesita de noche y resbalaba hacia el suelo de madera, los semblantes compuestos y apretados de dos viejos encerrados en el óvalo de una fotografía. Flora aprendió a humillarse en aquel cuarto, en la alta cama de madera, a yacer vestida, sólo desnudo el frondoso triángulo del pubis. Porque, como él le explicaba, había que hacer lo preciso únicamente, y evitar el roce de una piel con otra, las caricias, los besos; sobre todo los besos, ese insano trasiego de salivas.
Deambuló por calles uniformes, iluminadas por esferas como globos de hielo. En otro tiempo había pensado que la ciudad terminaría pareciéndose a una monumental maqueta. Sus calles serían líneas y curvas exactas, como las de los planos, como las líneas pautadas de un libro contable.
La lluvia cesó cuando pisó las aceras del casco antiguo. Al hilo de su memoria revivida, cruzó una plazuela y se detuvo en una calle adoquinada. Por allí cerca, quizá donde ahora parpadeaba la cruz verde menta de una farmacia, estuvo ubicada la academia en la que se propuso la construcción de un mundo matemático, exento de errores. Recordaba muy bien esa academia: tenía presentes sus ventanas rematadas en arco, sus escaleras de peldaños gastados, su baranda escasa de barniz, suavísima del roce insistente de las manos. Se acordaba especialmente de la puerta alargada, grave, con el número dos de cobre, y un redondel también de cobre por el que asomaba un ojo enloquecido poco después de oírse el chicharreo del timbre. Veía a aquel hombre espigado, canoso, ufano de haber sido contador en la Compañía Nacional de Tranvías. Lo veía avanzar por un pasillo de baldosas sueltas, dejando en el aire un vaho a eucalipto. Oía la voz de su maestro desbaratada por la tos perruna, elevándose con grandilocuencia sobre las cabezas remolonas de los alumnos. "Ningún hombre ha inventado los números", afirmaba. "Ni siquiera Fra Lucas Paciolo, ese monje que figura en los libros, inventó la contabilidad por Partida Doble allá por el 1495, porque la relación entre las cantidades... -les decía con dos puntas de pasión en las pupilas- entre el Debe y el Haber del libro Diario sin ir más lejos, es inmanente a la propia vida".
Nunca creyó que llegaría a violar, debido a su imperdonable negligencia, las reglas de la contabilidad por partida doble que le había inculcado su maestro en la academia. Precisamente, había sacrificado su vida a cultivar hasta la excelencia ese sistema contable. Por esa razón había vivido solo, relegado en la habitación de una fonda. Su entrega a los libros contables había sido la causa de que renunciara a casarse con Flora Oquendo. Contadas veces se le había visto en las bullas de la ciudad, en los espectáculos. Se había defendido de la frivolidad del amor, del pulso arrítmico que animaba la ciudad, de todo cuanto hubiese podido mermar la teneduría de sus libros. En muchas ocasiones: durante un insomnio, antes de un arqueo, tumbado junto al cuerpo sediento de ternura de Flora, la consideración teórica de cometer un fallo, un solo fallo en sus asientos contables, lo había diluido en una inseguridad cósmica, en un estado de pequeñez aterradora.
Iba paso sobre paso, indiferente a las miradas de asombro de los escasos noctámbulos, a los perros ululantes tras los postigos. Andaba por la primitiva zona industrial. Los nombres en cerámica vidriada y los paramentos de algunas de las antiguas fábricas persistían como las ruinas dejadas tras un bombardeo tenaz. Muchas de aquellas fábricas lo habían querido como tenedor; pero él había amado la firmeza. Por eso permaneció siempre en el edificio que ahora miraba delante suyo, con una expresión vertiginosa, como dejándose atrapar por sus muros de ladrillo y el nombre de "Fábrica de Sedas" compuesto en azulejos sobre el dintel de la puerta.
La mano lívida empujó la verja atascada de olvido. El doble giro de la llave en la cerradura produjo un crujido de huesos secos. El pasado estaba allí, prendido a los muros que sus manos palpaban con penosa lentitud, acumulado en las nubes cenicientas que sus pasos iban levantando a través de las habitaciones desmanteladas, de las naves sederas adosadas a la pared del patio. El suelo disparejo aún conservaba las huellas donde estuvieron ancladas las perolas con agua caliente, las devanadoras de los capullos de seda, el ingenio de aspas rotantes que formaba las madejas de seda. ¿Cuándo habría cesado la actividad de la fábrica? Recorrió la nave vacía de la sección de algodón; el lugar que había sido destinado a los tejidos de lana y a los paños de yute. Podía escuchar el eco de aquellas máquinas ausentes, los gritos pelados del capataz en el mostrador de los estríos. Durante muchos años, su labor había consistido en reducir la complicada marasma de la fábrica a su esencia, a los conceptos y cantidades que apuntaba con veneración en las hojas foliadas. La apacible certidumbre, la verdad abstracta, separada de los mezquinos negocios que la causaban, habitaba entre los bordes de sus libros contables, más allá de esos límites se propagaba el caos.
El tiempo había hundido la techumbre del almacén. Caminó sobre la escombrera hasta que se detuvo en el sitio donde, hacía demasiados años, depositaron la lana negra y la máquina de hilatura cuando llegaron del puerto. Al día siguiente del acarreo, la yesca encendida de un peón borracho prendió las balas. El fuego quemó la lana y convirtió la máquina en una chatarra negruzca e inútil.
Los recuerdos emergían limpiamente. Había venido a borrar una milésima de su pasado. Por la escalera de caracol subió a la segunda planta. Aunque erraba por una superficie arrasada y absurda, su mirada levantó a lo largo de la planta una mampara de madera y abrió un hueco por donde se internó en un despacho inexistente. La memoria hizo surgir del polvo la percha de árbol, los anaqueles de cristal esmerilado donde se atesoraban los libros. Sus ojos colgaron de las paredes las menciones, los diplomas que le otorgaron en la Escuela de Comercio. En la semioscuridad, a contraluz con la primera ventana, se fue perfilando el duro contorno de Flora Oquendo. Las manos hombrunas de la mecanógrafa se aplicaron sobre el teclado de la máquina Underwood cuyo picoteo hambriento empezó a sonar en el quimérico despacho. Antes de reabsorberse en la penumbra, el espectro de Flora alzó dulcemente la cabeza inclinada sobre la máquina de escribir y le clavó una mirada de hembra resentida. Mas él no había regresado a saldar una deuda con aquella mujer. Había venido a restituir una verdad, acaso una verdad tan minúscula y banal, que para la mayoría de los mortales, no justificaría el regreso. Quizá la relación que habían mantenido fue más onerosa para él que para Flora Oquendo. Flora había muerto ajena a lo que ocurría después de aquellos encuentros carnales: el terror que él sentía, las friegas con permanganato que se daba en la fonda, la peregrinación por las consultas de los médicos para desechar la contracción de algún improbable mal venéreo.
Avanzó por la estancia pisando los rectángulos de luz cobriza que enviaba el alumbrado a través de las ventanas. Miró las baldosas cuarteadas, el rincón oscuro donde empezó a erigirse aquel filtro de loza con hombres cazando patos estampados en el depósito. Cerca del filtro, en la pared del fondo, comenzó a crecer la mesa de nogal donde él construía año tras año aquel universo contable cuya perfección le había resultado inalcanzable en vida. Sobre el tablero oblongo de la mesa, su mirada dispuso el Código de Comercio, los lapiceros, los manguitos de muselina, la gaveta de pagarés y los libros en el mismo sitio que ocuparon el día de su muerte. Recordaba aquel día como si su memoria hubiese franqueado la propia muerte, como si aún estuviese entre los vivos.
Aquella jornada funesta, abrió la fábrica muy temprano. El corrillo de operarias envueltas en sus mantones aguardaba para entrar. Caras aguadas, saludos renuentes, alientos enfermos. Apartó con un gesto de la mano la copa de aguardiente que le ofreció Liborio, el capataz; le urgía admirar a solas la redondez de sus cálculos. Al llegar al despacho encendió la lámpara y bebió un vaso de agua pura. Se sentó en el sillón, ante el libro de balances. Vestía entonces la misma indumentaria con la que haría poco más de tres horas se concretó en la bruma del parque (grueso abrigo de paño, hongo marrón y guantes de lana). Abrió el libro y comenzó a repasarlo desde el primer folio. Un sentimiento de plenitud le embargó aquel día mientras su índice experto paseaba por las columnas de números. Otro libro inmaculado, se dijo entonces. Pero el ominoso descuadre lo esperaba venenosamente en la página 42. Al instante, las manos volaron sobre los libros auxiliares, sobre las hojas del Diario. Recordó que abrió las ventanas pero aun así le faltó aire. Se ahogaba. Algo debió romperse dentro de su cerebro... Ahora podía ver el pasado, contemplar el instante de su muerte, sucedida al descubrir que había omitido cargar como pérdidas las balas de lana negra y la máquina de hilatura que ardieron en el fuego, meses antes de aquel día de cierre. Ése era el fallo que había venido a destruir, la única mácula que enturbiaba una labor de tantos años. Sin embargo, ya era tarde para colmar su afán de perfección, siempre lo sería.
El despacho se fue desvaneciendo a su espalda, mientras se dirigía hacia las escaleras. Antes de transformarse en bruma, anduvo un rato por el laberinto de corredores desnudos. El cadáver de una fábrica resultaba aún más patético que el cadáver de un hombre.
Cerró la puerta de la Fábrica de Sedas y luego dejó caer la llave en la broza nacida entre la verja y el muro. Avanzó por la calle, a través de la niebla, entendiendo al fin que los errores nunca se extiguen del todo; incluso, aunque su corrección fuese posible, perduraría hasta el final de los tiempos la insoportable consciencia de haberlos cometido.
http://www.relim.com
relim@lapalabra.com