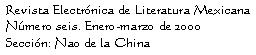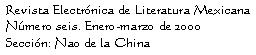
Cada ciudad es un libro
Por Óscar Ágredo Piedrahíta
En mi calle el mundo no habla,
la gente se mira y se pasa con miedo.
Silvio Rodríguez
El cuarto, la casa, la calle, el barrio, la comuna, la ciudad. Cuando niño vivía en la ciudad; la ciudad era pequeña como yo, pero entonces no sabía que vivía en una ciudad ni lo que era. Poco a poco fui creciendo y dejando que el asfalto se volviera parte insustituible de mi modo de ver el mundo, una línea de rayas punteadas me decía que el único camino señalado era el mismo de los autos que habitaban la fachada de mi casa día con día. Mi padre trabajaba maquillando autos, camiones, jeeps o sedanes que me mostraban en las líneas del diseño industrial de los años sesenta las primeras ilusiones estéticas diferentes a la arquitectura republicana de corte popular que enmarcaba mi barrio. En ese entonces no sabía que la ciudad un día me pertenecería y al siguiente ya no. En ese entonces no sabía que mi calle, repleta de autos detenidos y autos que pasaban, iba a ser el signo de un mundo en el que los seres humanos serían olvidados. En ese entonces no sabía que ciudad a fines de siglo iba a significar tránsito, movimiento, desplazamiento, ilusión, contaminación, conflicto. Hoy aún no sé mucho, pero mi percepción se ha ido, como dice la abuela, embarneciendo. Hoy creo tener la certeza de que ciudad significa, sobre todo para la literatura, pretexto. Y hablo de un pre-texto que quiere y requiere ser leído mientras es escrito. Por eso toda la literatura sobre la ciudad es un palimpsesto sobre el libro de la vida contemporánea que añora el carácter vidente de las obras de Kafka:
las calles por las cuales el público se precipitaba -con evidente temor de retrasarse, dando alas a su paso y en vehículos lanzados a toda velocidad- hacia los teatros, llegaron ellos a través de barrios intermedios a los suburbios, donde su automóvil fue desviado repetidas veces hacia calles laterales por agentes de policía montada, puesto que las grandes arterias estaban ocupadas por una manifestación de los obreros metalúrgicos en huelga, y sólo se podía permitir el tránsito indispensable de coches en los puntos de cruce. Si luego, saliendo de calles más oscuras donde el eco resonaba sordamente, atravesaba el automóvil una de esas grandes arterias que parecen verdaderas plazas aparecían -hacia ambos costados y en perspectivas que nadie podía abarcar con la mirada hasta su fin- repletas las aceras de una muchedumbre que avanzaba a pasos minúsculos y cuyo canto era más uniforme que el de una sola voz humana. [...] En cambio sobre la calzada que se mantenía libre, se veía de vez en cuando algún agente de policía sobre una cabalgadura inmóvil, [...] o algún coche de los tranvías eléctricos que no se había refugiado con la rapidez suficiente y que ahora se hallaba ahí detenido, vacío y oscuro con el conductor y el cobrador sentados en la plataforma. Pequeños grupos de curiosos se detenían lejos de los verdaderos manifestantes y no abandonaban sus sitios, pese a que seguían sin darse cuenta cabalmente de lo que en realidad acontecía.
Visto así, Kafka nos mostró un primer camino. Hacia los años treinta, ya había empezado a apropiarse de ese nuevo componente del ser moderno del siglo XX. No se trata de asumir las ciudades como un invento más de este siglo; sabemos que desde Shan Tsan, pasando por la ciudad ática de los griegos o por las míticas Sodoma y Gomorra, la idea de ciudad tiene más de veinte siglos de historia. Sin embargo sería el siglo diecinueve parisino y barcelonés el inicio de un nuevo recorrido por una idea que tiene tanto de temporal como de atemporal dado su carácter de espacio permanente, aunque no infinito. Desde las siete capas entre Tenochtitlan y la superficie de México D.F., la sorprendente disminución tecnológica de la contaminación en New York y Los Ángeles, hasta las ciudades invisibles de Calvino, la presencia posible es siempre la tensión entre el pretexto (lo que da origen al texto) y el postexto, lo escrito, pero siempre inacabado. Cada ciudad es un libro posible que puede ser escrito al menos en dos sentidos. Primero como realidad física sobre la cual los equipamentos necesarios (calles, avenidas, puentes), son instalados sobre una superficie de textura variable y por tanto indefinida. Los proyectos comunitarios o políticos determinados por el azar van dejando sus huellas y la diosa de la Historia mira con atención e intención los sueños alcanzados o las frustraciones logradas en la búsqueda de un hábitat propicio para la convivencia. El proyecto político de un alcalde escribe, con buena o mala sintaxis, la prioridad espacial; pinta una malla vial que respeta u olvida a los transeúntes, los únicos que llegan a conocer la ciudad por dentro. Porque la ciudad trazada por los autos es para ser vista al pasar, no para ser vivida, es una ciudad ajena; el ciudadano no vive en la ciudad, vive en el auto. En el otro sentido, la ciudad es imaginada, entrevista, comparada o sencillamente "nostalgizada" porque en su propio pasado puede nacer una utopía. Esa utopía no siempre tendrá un carácter bondadoso o romántico, si se quiere; es también una utopía para el dolor cuando aquel que sale a caminar además de ciudadano es escritor, es decir, un sujeto con la doble posibilidad del vacío conjugada entre literatura y arquitectura o entre literatura y ciudad:
Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de interminables pasos, y por muy lejos que fuera, por muy bien que llegase a conocer sus barrios y calles, siempre le dejaba la sensación de estar perdido. Perdido no sólo en la ciudad sino también dentro de sí mismo. Cada vez que daba un paseo se sentía como si se dejara a sí mismo atrás, y entregándose al movimiento de las calles, reduciéndose a un ojo que ve, lograba escapar a la obligación de pensar. Y eso más que nada, le daba cierta paz, un saludable vacío interior. El mundo estaba fuera de él, a su alrededor, delante de él, y la velocidad a la que cambiaba le hacía imposible fijar su atención en ninguna cosa por mucho tiempo. El movimiento era lo esencial, el acto de poner un pie delante del otro y permitirse seguir el rumbo de su propio cuerpo. Mientras vagaba sin propósito todos los lugares se volvían iguales y daba igual dónde estuviese. En sus mejores paseos conseguía sentir que no estaba en ningún sitio. Y esto, en última instancia, era lo único que pedía a las cosas: no estar en ningún sitio. Nueva York era el ningún sitio que había construido a su alrededor y se daba cuenta de que no tenía la menor intención de dejarlo nunca más.
Ese libro escrito en el papel o en la piel del transeúnte construye un imaginario propio del existir urbano, del ser urbano que ha cambiado para siempre la literatura en el siglo XX. El amor y la muerte, temas tradicionales de la literatura, se vuelven el amor y la muerte urbanos, incluso en el espacio púdico del cementerio, pretendido jardín, y del motel, pretendido paraíso de tranquilidad para una sexualidad hostilizada tanto como el reconocimiento de nuestra finitud. La ciudad de los muertos y la ciudad de la jodienda, como diría Miller también en Nueva York, son condenadas a los extramuros, suburbios que tensan la cuerda del gran signo urbano desde el lado opuesto al de los tugurios, espacios de la vida miserable trazados, como si fuera hoy, en las novelas decimonónicas de Víctor Hugo o en la Ciudad de México de Carlos Fuentes a mediados del siglo XX:
ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vahos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido (...), ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado [...], ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma [...], ciudad lepra y cólera, hundida ciudad [...]. Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del aire.
La ciudad es el escenario y es la obra. El que escribe es escrito. Las huellas del aire caliente en lugar de cálido, del polvo en lugar de la brisa, marcan nuestros desencuentros, y sólo una forma del amor a las palabras es un apasionamiento por los lugares. Dice Durrell: "¿cómo no amar los lugares que nos han hechos sufrir?" Y en otro libro de su cuarteto del amor:
La ciudad, a medias imaginada (y sin embargo absolutamente real) empieza y termina en nosotros, tiene sus raíces plantadas en nuestra memoria [...] ¿Me dejaré contaminar otra vez por los sueños de la ciudad y el recuerdo de sus habitantes? ¡Esos sueños que creí cerrados bajo llave en el papel, confinados en las cámaras blindadas de la memoria!
La literatura del siglo XX, al igual que el siglo mismo, está atada a la realidad de una civilización cuyos dolores son esencialmente urbanos. En las noticias del día los citadinos quisieran creer que el drama del mundo sigue en el afuera negado del campo. El campesino no es nada más un desplazado por la guerrilla o por los paras, es desplazado por la lógica implacable de los signos que le han negado su posibilidad de volver a significar. Desde los amantes hasta los muertos, la ciudad es el implacable espacio-tiempo que marca ritmos de ires y venires, la máquina del tiempo está a una o dos décadas de minutos entre los espacios cobijados por la fuerza de la manipulación político-económica de las ciudades que definen las diferencias entre los tiempos del estrato cero de la miseria y el hiperestrato de la injusticia (estratos caracterizados en la nomenclatura del cobro de los servicios públicos). Terminando el siglo, estamos apenas aprendiendo a percibir estéticamente la esencia existencial de las ciudades colombianas; Andrés Caicedo mostró un camino posible para una Cali que vivió y conoció en el sentido bíblico. Pero las puertas siguen abiertas porque nuestras ciudades son apenas adolescentes buscando aprender el amor de los adultos sin su desesperanza. Nueva York ha sido desvirgada mil veces desde la imaginada por Kafka, sufrida por Miller, hasta la reinventada por Auster. Carlos Fuentes sigue la obsesión de su Distrito Federal, cuarenta años después hurga en el hacerse cultura de su pueblo con su novela más reciente: Los años con Laura Díaz. Rushdie incorpora en sus metáforas míticas la existencialidad urbana. De la misma manera que ya nunca más podremos ver sin encuadre gracias al cine y a la tele, nunca más podremos ser sin las huellas alegres o tristes de los trazados que la ciudad y nuestro caminar por ella graban en lo que somos. Letras de ciudad, palabras de ciudad. Ciudades de palabras. A fin de cuentas, como dijo Georges Perec, "vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse".
Óscar Ágredo Piedrahíta es profesor de literatura en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Tiene 34 años. Vive en Cali, Colombia.
RELiM
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx