
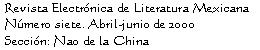
Lo que sigue es el segundo capítulo de un trabajo que me llevará un tiempo prolongado terminar, si es que terminar fuera la palabra apropiada para el caso. Leer los textos de Roland Barthes se me ha vuelto un modo de recortarlos -es decir: de tergiversarlos amorosamente.
¿Cuáles de las siguientes palabras pertenecen a Barthes y cuáles a mí?: Será algo que el lector deberá investigar -si es que le pareciera apropiado-; en algunos casos, la obviedad decidirá, en otros, ya veremos. El punto es que no hay punto más allá de una pretensión caprichosa, lo cual no es ni más ni menos que un estilo de lectura.
La parte que sigue recortada, según la interpretación al español de Julieta Sucre, proviene de Roland Barthes por Roland Barthes (Roland Barthes par Roland Barthes).
¿Cómo puede tenerse una relación amorosa con unos nombres propios?
La confusión comenzó (se sospecha) cuando se inventó la palabra "rótulo". El mundo creyó (no se sabe si inmediatamente) que algo se desplegaba debajo. El otro dejó de traslucirse como un fantasma para tener un nombre, ser ese nombre y ningún otro. De lo que (se sospecha) es posible deducir que no hay dos nombres iguales.
No es sólo una lingüística de los nombres propios lo que hace falta; es también una erótica: el nombre, como la voz, como el olor, sería el término de una languidez: deseo y muerte: "el último suspiro que queda de las cosas", dice un autor del siglo pasado.
Es que, para encender la voz, hay que lanzarla fuera de nosotros; para que cumpla su fin (justamente), debe acabarse; no importa si rápidamente o después de muchos ecos, o entre los pliegues de alguna teoría de la propagación del sonido. La voz es en tanto lanzada hacia afuera y abandonada. Aunque también es posible que ella deba dejarnos atrás como un modo de mutuo resplandecer.
Si la palabra, entonces, no fuera la cosa, sino, en cambio, un equivalente de sus emanaciones, muchos pasajeros de esta barcaza terminaríamos descompuestos. Sería como si, de pronto, fuéramos capaces de percibir nuestro propio olor; una paradoja.
La estupidez podría ser un centro duro e insecable, un primitivo; nada se puede hacer para descomponerla científicamente.
La libertad está puesta a prueba en nuestras decisiones erróneas, en si nos dejan continuar por la tierra o nos cierran el camino. Es muy fácil ir hacia la inteligencia, cooperar con las propuestas de mejoramiento; pero no ocurre lo equivalente cuando se trata de alcanzar estupideces. Esto, que reluce por tantas justificaciones lógicas, encubre un detalle francamente amedrantador: qué o quién establece los parámetros de la estupidez.
Una de las barreras más nobles es la que separa lo propio de lo ajeno, pero no en cuanto al dominio sobre los objetos, sino a los espacios que se verán afectados por cada decisión. Aquellos movimientos que sólo comprometan a su ejecutante no deberían exigir tanta atención como los que se derramarán sobre otros.
Lo que el aplauso inunda debería tener la paciencia que exige todo desagote.
La joven burguesa producía inútilmente, tontamente, para ella misma, pero producía: ésa era su forma de prodigarse.
Lo que hay ocupa un espacio; cuando algo nuevo aparece, ¿ocupa un espacio desplazando (o quizás destruyendo) a su ocupante anterior o genera un espacio que antes no estaba ahí?
La física tiene esta costumbre de contestar cuando ya pareciera que a muy pocos interesara tal respuesta. O podría ser que no responda en realidad, que apenas se trate de descripciones investidas de inocencia. O quizás el eco de una orden antiquísima cuyos orígenes hemos perdido irremediablemente.
El Amateur (el que practica la pintura, la música, el deporte, la ciencia, sin espíritu de maestría o de competencia) conduce una y otra vez su goce (amator: que ama y ama otra vez); no es para nada un héroe (de la creación, de la hazaña); se instala graciosamente (por nada) en el significante: en la materia inmediatamente definitiva de la música, de la pintura; su práctica, por lo regular, no comporta ningún rubato (ese robo del objeto en beneficio del atributo); es —será tal vez— el artista contra-burgués.
La paciencia se acaba, pero esto (entiéndase bien) ocurre en ambos sentidos: el fin de la tranquilidad y la culminación del agotamiento. Quien primero alce la voz heredará ese lugar hasta su muerte; pensemos en los puños, en las navajas... Pero también ocupan la escena unos labios que se muerden; ¿dónde ponerlos?, ¿detrás del público?, ¿cubrirlos de aceite antes del aplauso? ¿No son ellos, acaso, los guardianes del aceite?
El turista silba mientras piensa mil cosas sin detenerse en ninguna; silba y (prácticamente) no lo sabe, disfruta desde un estado de distracción que es casi una bendición. Nadie le presta atención, es parte del decorado; camina por la costanera en un mundo que está un paso al costado del mío. Lo miro desde una distancia prudencial hasta que unos chicos gritan, llamando a su padre.
Cultura de masas o cultura superior.
Instalar una-de-dos, cuando nada se sabe de dos-de-tres ni de más, compromete una elección previa a la supuesta elección que se nos brinda en bandeja. Más todavía cuando se otorgan lugares graduados a aquello de cuya calificación es posible sospechar y hasta dudar y rechazar. Para subir o bajar de una cultura a otra, alguien debe instalar la escalera; a ése hay que buscar y retratar.
Cuando finjo escribir sobre lo que he escrito antes se produce de igual modo un movimiento de abolición, no de verdad. No busco poner mi expresión actual al servicio de mi verdad anterior (en el régimen clásico, se hubiese sacralizado este esfuerzo bajo el nombre de autenticidad); renuncio a la persecución agotadora de un viejo trozo de mí mismo, no busco (como se dice de un monumento) restaurarme.
Escribir es un corrimiento; el yo se abandona de sí hacia otro yo que se abandona de sí. Ésta es toda la verdad que hay. Las agencias de noticias creen en otro dios, uno más rentable: el yo no se abandona, descansa o (según mandato) se alquila. La muchedumbre cae derrotada ante las pantallas.
Escribir es una persecución en la que cazador y presa desconocen qué rol les ha tocado; la letra dice aquello que todavía no es y se calla eso que es de dominio público. La lengua trata de disimular sus tentáculos dentro de la tinta y el grafito; escribir es una simulación: así nos dieron a luz.
Soy, yo mismo, mi propio símbolo; soy la historia que me seduce: en rueda libre dentro del lenguaje, no tengo nada con qué compararme; y en ese movimiento, el pronombre del imaginario "yo" se descubre "im-pertinente"; lo simbólico se hace a la letra inmediato: peligro esencial para la vida del sujeto; escribir sobre sí mismo puede parecer una idea pretenciosa, pero es también una idea simple: simple como una idea de suicidio.
Jugar al reflejo es posible sobre la condición de una distancia, los muchos o pocos metros gradúan el riesgo que la muerte nos impone. Adjuntar un adjetivo al nombre propio es modificar la superficie sobre la que se alimenta el espejo. Cada cualidad se tatuará sobre la piel a la luz de los ojos de los otros; la martingala de la letra. Ausencia de cuerpo, presencia de imaginario: realidades alternativas; la definición estará a la orden de la potencia, muchos ojos podrían terminar por hacer del sujeto uno diferente. De un modo u otro, en el desenlace tras la muerte, cada nombre propio estallará bajo el capricho de los niños ya crecidos.
Daniel Rubén Mourelle nació en Buenos Aires el 21 de enero de 1954. De 1984 a 1992 fue director de Clepsidra (Primer Premio en el Certamen Nacional de Revistas Literarias, organizado por el Fondo Nacional de las Artes en 1988). Recibió la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (poesía, 1989). Junto con Alejandra Pultrone dirige la colección de poesía Libros del Empedrado y administra la Librería Stevenson. En 1992 fundó la revista Sr. Neón, de la cual fue director hasta 1996. Ha publicado diecinueve libros; el más reciente se titula Sporran (1998).
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx