
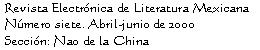
Estoy oculto tras un árbol a la salida del puente, en espera de la llegada del enemigo. El General dijo: "soldado, no te muevas de aquí, la patria está en tus manos", y le solté una carcajada. Él se mordió los labios como la primera vez en el campamento. Todos estábamos alineados en el patio del albergue cuando el General subió al estrado, vestido de azul con charreteras amarillas. Si abría la boca se le erizaban los flecos de las charreteras y yo no podía contener la risa. Jamás me burlaría del General, y a pesar de mis disculpas fui directo al calabozo. Sin embargo, en esta ocasión no dijo nada. Dio media vuelta y ordenó a la tropa retirarse del puente. Era fácil reconocer al adversario con su uniforme verde. A todo lo verde que se moviera, yo debería lanzarle una granada o apuntarle con la ametralladora. Nadie podía pasar por el puente, y la patria sabría agradecer a los valientes. ¡Patria, Patria, Patria! ¡Qué sabrosos cafés con leche preparaba Patria! Un día la profesora de Historia preguntó qué era la patria. El silencio se estiró a través del aula. Nadie la conocía, sólo Pablo y yo. De nuevo la pregunta en el aire. Pablo como una estatua, sin decir nada. "Patria es la abuelita de Pablo", respondí, y la maestra me encerró en un cuarto oscuro, como años después también haría el General en el cuartel.
Es bueno pensar en Marta con sus grandes ojos verdes; sin embargo, debo estar alerta y no encerrar ni un minuto la mirada. Si pestañeo, los contrincantes verdes pueden pasar el puente. Si se atreven, ya verán. Tengo en la alforja más dinamita que piedras en el camino. Si se descuidan, voy a pintar de verde todo el puente. De verde estaban pintadas las paredes del calabozo y el cuarto estrecho de la escuela; verdes también los ojos de Marta. Ella decía: "me gusta Pablo, y tú también". Le resultaba difícil decidirse por uno de los dos, por eso nos besaba a ambos en los labios; ella sabía hacerlo. Sus padres le dejaban ver las películas donde la gente se enredaba la lengua y Marta nos enseñaban cómo hacerlo. Pablo permanecía embebecido y yo muerto de la risa, pues los alambritos estaban fríos en los dientes de Marta. Ella se marchó muy seria, y Pablo a pescozones y codazos conmigo. Decía que la habíamos perdido para siempre y yo no supe por qué. Tuve miedo debajo del ombligo. Pablo ya no me protegería más de los otros niños y yo tendría que darles vueltas en el patio de la escuela hasta el cansancio. Ellos se subían sobre mis hombros, uno por uno, claro está, e hincaban los talones en las costillas. Dolía, pero no por mucho tiempo, pues Pablo era bueno: ahuyentaba a los jinetes con palos y piedras. El General también fue bueno. Pudo fusilarme; sin embargo, no lo hizo. Me dijo: "la risa es la sal de la vida y la patria necesita hombres tan alegres como tú".
El General me envió al bosque donde entrenaban a los mejores soldados. Los primeros días fueron duros, pero enseguida apareció Pablo. El General también lo había perdonado. Pablo solía pasear a altas horas de la noche sin decirme nada, temía que yo lo echara a perder todo con mi risa; pero, gracias a Dios, estábamos juntos de nuevo. Fueron agotadores los primeros días de adiestramiento; no podíamos abandonar la mochila ni por un instante, y el General daba órdenes a toda hora. Pablo trataba de ahogar mi risa con sus manos para evitar el enojo de los superiores. Sus manos huesudas eran muy fuertes, así que yo no lograba retirarlas de la boca, como cuando nos escapábamos del aula.
La maestra escribía en el pizarrón a, b, c, y Pablo y yo saltábamos por la ventana para jugar a las bolas. No ser descubierto era tan divertido, que, ya en el jardín, comenzaba a destornillarme de la risa. La maestra nos sorprendió muchas veces en la jugada, pero Pablo era la candela y tuvo una gran idea, sacó un pañuelo del bolsillo: "muérdelo cuando cruces la ventana". Ya podía morirme de la risa sin perturbar a la maestra en su a, b, c.
Hicimos lo mismo en el bosque. Pablo estrujó el pañuelo en mi boca y el General no nos molestó más con sus órdenes. "Nunca, nunca, nunca dejes el pañuelo lejos de tu boca". ¿Qué sería de mí sin Pablo? Ahora, sentado a la salida del puente, muerdo el pañuelo. Tengo ganas de tomar agua de la cantimplora pero... ¿si la risa sale de pronto? Los guardias verdes deben estar cerca, así que lo mejor es aguantar un poco la sed y preparar la dinamita. "Ten mucho cuidado con la carga de explosivos, puedes volar el puente y la mitad del planeta contigo", pero yo le dije a Pablo: "no te preocupes, acuérdate que moriré con la barriga llena de luciérnagas". Así lo había soñado, y los sueños eran un anuncio o, como decía Patria, mi abuela o la abuelita de Pablo o la abuelita de ambos: "los sueños son un pedazo de futuro atrapado en el fondo de los párpados".
Yo estaba en un claro del bosque con cantimplora, mochila y fusil. Pablo se arrastraba cerca, tras una maleza, y me hacía señas para que me tendiera en el suelo. Habíamos caído en una emboscada. Él se quitó la camiseta y dijo: "no la sueltes aunque te duelan los dientes". Las balas silbaban por doquier y, parapetados, casi no podíamos responderle al enemigo. La noche cayó sobre las copas de los árboles y salieron luciérnagas por todas partes. Pablo gritaba: "no te muevas", pero las lucecitas revolvieron tanto la risa que escupí el trapo. Una de las luciérnagas, cansada de ir y venir, se coló por el bolsillo del pantalón. Hacía cosquillas en el muslo y yo volví a tomar y a morder la camiseta. La risa atrajo a muchas luciérnagas. Apenas nos dejaban mover la cabeza. De pronto la noche quedó envuelta en una neblina muy oscura y nuestros cuerpos inmóviles flotaron sobre el fango. Era gracioso ver a Pablo tratando de quitarme la camiseta de la boca. Le sonreí antes de que llegaran más luciérnagas y revolotearan en mi estómago. Entonces, desde la rama del árbol vi a muchos Pablos lejos y cerca de mí. Así se lo conté a Patria, y ella dijo: "aléjate, muchacho, todo lo que puedas de las luciérnagas". Por eso me gustan más los combates de día.
El pañuelo tenía sabor a paja de caña. Pablo me rogó que no lo soltara, pero yo tenía sed. Abrí la cantimplora y mojé los labios, sin abandonar el trapo. Sentí los cachetes duros y estirados por la risa. Un ruido estremeció la baranda donde estaba recostado. La dinamita rodó al suelo, y a los lejos, en la entrada del puente, se levantó una montaña de polvo. Debían ser los hombres verdes. Seguro traían tanques, camiones blindados y muchos cascos verdes. ¡Qué suerte! El sol sigue allá arriba y no hay luciérnagas por ninguna parte. Mejor será quedarme así, quieto, tras el tronco del árbol y mirar los ojos verdes de Marta, mientras mis manos recogen del suelo la dinamita.
Jorge Luis Llópiz Cudel nació en La Habana en 1960. Es licenciado en Filología por la Universidad de la Habana (UH) y profesor de la UH e investigador en el Instituto de Cine. Ha publicado críticas literarias y cinematográficas en revistas cubanas (Universidad de la Habana, Cine Cubano, Revolución y Cultura, entre otras) y el ensayo La región olvidada de José Lezama Lima (Argentina-Cuba, 1993). Fue editor del libro Treinta años de cine en Cuba (1989). Sus cuentos han aparecido en la antología Dorado Mundo y otros cuentos (México-Cuba, 1995) y en las revistas literarias electrónicas Letralia, La Habana Elegante y otras. Dos veces finalista en el concurso de cuento La Gaceta de Cuba, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con Del diario de Judas (1993) y El oráculo de Edipo (1994). Reside en Estados Unidos desde 1995, donde ha trabajado como "telemarketer", "cashier" y actualmente como "claim assistant" en Wal-Mart. Ha escrito reseñas para el periódico Nuevo Siglo en Tampa y ha colaborado como redactor "free-lance" de noticias en el canal de televisión Telemundo 51 y en la Cadena Nacional Univisión en Miami.
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx