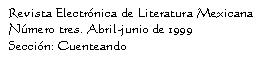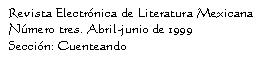
El monstruo del laberinto
Gabriel Barragán
Yo fui una de las víctimas escogidas como ofrenda para Creta, yo escuché el llanto de las madres en el puerto del Pireo, yo sentí la salada bofetada de ese mar azul profundo que divide la tierra de las islas, yo miré la soberbia Cnossos con su magnífico palacio, a sus hombres de pieles doradas y perfumados cabellos, a sus mujeres de rostros pintados y apretados corpiños; yo vi de frente al minotauro.
Aquella mañana, obscuras borrascas presagiaban nuestro fatal destino; catorce jóvenes de las más importantes casas de Atenas, siete hombres y siete doncellas, éramos conducidos en un bajel de vela negra hacia la ciudad que se erguía señora de los mares. Sin embargo, un rayo de esperanza iluminaba aquel día sombrío: con nosotros iba el hijo del rey Egeo, quien había jurado en el altar de Palas que liberaría al pueblo ateniense del cruel tributo.
Aún veo la humedad de la cámara donde fuimos encerradas las doncellas, aún escucho los lloriqueos, las plegarias y juramentos a los dioses, aún percibo el acre olor del miedo.
El ruido del cerrojo anunció la partida de la primera víctima. Un sacerdote con máscara de toro me señaló decidido como si me conociera, sellando mi destino y el de mi pueblo.
La procesión marchó en silencio, semejante al que reina al enterrar a un muerto. De repente, mi corazón se llenó de alivio y brotaron de mis ojos lágrimas de consuelo: mi compañero era Teseo, príncipe de Atenas.
Andaba con paso firme, con aire resuelto; sólo llevaba una clámide blanca que, en el costado, dejaba al descubierto la musculatura perfecta de su cuerpo; su cabello, ondulado y rojizo como la melena de Febo, caía despreocupado y revuelto. Su verde mirada de pantera acechaba tras la dorada espesura de sus pestañas y sus labios, gruesos y viriles, contrastaban con la perfección femenina de su nariz.
Detrás de nosotros se cerró, con un quejido, el portón del laberinto. Teseo se quitó la clámide y con agilidad deshebró el intrincado tejido de su vestidura, ató una punta a la anilla del portón y recorrió una piedra que guardaba detrás una espada de caras afiladas. Sin tomarme en cuenta, desapareció en la obscuridad.
Sentía el latir de mi corazón en la garganta y el miedo, como una onda helada, recorría mi cuerpo estremeciéndolo. El tiempo parecía eterno y yo no sabía qué hacer; de pronto escuché pasos lentos y pesadas aspiraciones y, entre las sombras, creí ver la bovina figura del Minotauro.
Huí despavorida, la sombra me perseguía arrastrando sus pies en la carrera, contorsionando el cuerpo y balbuceando una especie de mugidos. Llegué a un ángulo sin salida, luego vi que mi único medio de escape era un pasillo junto a mi perseguidor, supuse que era el fin.
Un rayo de luz atravesó el alto tragaluz del techo e iluminó al Minotauro... era horrible, pero era un hombre. Su rostro estaba deformado, su mandíbula se proyectaba al frente y su gruesa nariz se torcía inmisericorde sobre su rostro; tenía una larga melena, negra e hirsuta y un vello grueso obscurecía todo su débil y contrahecho cuerpo; pero lo que más me admiró fue la dulce mansedumbre de su mirada.
Con mugidos angustiosos, me señaló un pasillo del intrincado laberinto y, casi sin saber por qué, avancé al lugar que me indicaba: tendida sobre el suelo, cubierta con un harapo que alguna vez debió ser una túnica blanca, yacía una joven de enjutas carnes, cuyos ojos, inyectados de sangre, me recordaron a las víctimas del sacrificio.
No conocía su identidad, pero sin duda era ateniense, una de las que habían venido el año pasado. El Minotauro se le acercó y, con el cálido abrazo de una madre, la llevó a su regazo y comenzó a llorar, aceptando lo inevitable. Mi corazón se llenó de compasión.
De entre las sombras, como salta el leopardo asesino, salió Teseo esgrimiendo su espada y cortó de un tajo la cabeza deforme, no sin antes recibir del Minotauro una mirada agradecida desde sus pupilas color de avellana.
El miedo, la compasión, la rabia me hicieron gritarle, llamarlo criminal y cobarde, pues aquel HOMBRE no podía defenderse. Volvió su rostro y me lanzó un zarpazo con su garra de bronce... perdí el sentido.
Hoy, a casi diez años de aquel "acto heroico", me he decidido a escribirles esta confesión, oh pueble de Atenas; esta confesión de quien por miedo a Teseo y por carecer de voz, gracias al tajo de su espada en mi cuello, no pude gritarles aquella mañana de vuelta en el Pireo.
Gabriel Barragán nació en la ciudad de México un 17 de octubre de 1970. Su vida ha transcurrido entre libros. A pesar de que en algún momento se inclinó por las ciencias, las letras atraparon su interés de manera decisiva, hasta el punto de llevarlo a definir su área de estudio: la cultura clásica. Actualmente comienza a forjar su camino como profesor del área de Historia y Cultura Griegas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
RELiM
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx