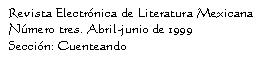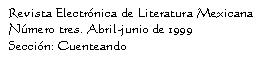
En Catedral
Por Leonardo Peralta Carmona
Para Akane, porque se lo prometí a tu nombre
Siempre me fascinó el extraño entorno de una Catedral que anda en muletas, que se cae a medias y a la que se le tiene que hacer una diálisis en los cimientos en los cuales se basa. La luz que se filtra a través de las celosías permite ver conjugadas las bombas de agua, las efigies de santos más que centenarios y de algunas viejas rezanderas que parecen momificarse a la par que de los objetos de su devoción. Unas cuantas veladoras ya están encendidas a pesar de ser apenas las nueve de la mañana. Los turistas comienzan a despesrtarse en sus hoteles y a formarse disciplinadamente mientras esperan el tour que los traerá hacia esta oscuridad que disfruto porque me hace invisible a todos, excepto tal vez, a mis recuerdos.
Venir a la Catedral no es un hecho casual: la hora y todo fue planeado para que hoy, domingo, pudiese estar aquí a solas con los santos olvidados y con las muletas de hierro que en cierta medida resumen lo que soy yo después de lo ocurrido: un ser grandioso que se tiene en pie porque así lo han querido el destino y la buena fortuna. La mirada se refleja en los retablos ya oscuros por la acción de las miles de velas y veladoras que han sido prendidas para aplacar las inundaciones, alejar las pestes o, más específicamente, atraer esposos o novias, acrecentar las ganancias del negocio o agradecer los favores recibidos. Yo no he recibido favor alguno, al menos hasta ahora en que la veladora, envuelta en papel de cera rojo, sigue apagada en mi regazo. Una sombra indefinible barre los pisos por donde han pasado emperadores, militares e infinidad de personajes anónimos que siempre terminan hincándose ante la magnificencia doble de Cristo y de esta catedral realmente digna de un Dios imperial.
Los monaguillos corren de un lado a otro, entre las nubecillas del viejo polvo que se levanta tras sus pasos de zapatos poco lustrados. La misa de nueve va a dar comienzo y ni siquiera me he tomado el tiempo de explicarme las razones de mi presencia en este recinto. Han transcurrido sólo siete días desde la huida de Diana y ya le estoy rezando a su alma tan taimada pero al mismo tiempo tan querida. Ella toda, junto a su voz inocente, ya debe estar comenzando su purgatorio o su infierno. No sé por qué solamente pienso en ella.
Cómo duele pensar en la culpa y la penitencia de lo ajeno y querido, si tan sólo fuesen mi alma y mis pecados los que se lavan en este recinto de polvo y de cristos antiguos. Cómo duele comenzar con el círculo roto hace tan poco; pero es necesario que las culpas de Diana, y de paso las mías, comiencen a petrificarse entre estas paredes, donde tantos han dejado ya sus lágrimas y sus súplicas; es mi hora de continuar esa cadena.
Vaya cosa el confesar mi ruina a un dios en el que no creo, dentro de un recinto que parece ballena; pero ya es hora de iniciar esta confesión, que no será ante divinidad alguna, sino ante la figura, que admiro de rodillas, de un San Felipe de Jesús en permanente martirio. Padre nuestro y mío, saca mis pecados, mi conciencia y preséntamelos como Diana me presentó sus labios, santificada sea la memoria que me guarda el placer y el dolor en la misma pared, venga a mi cuerpo tu sentencia, haz tu voluntad aun sobre mis heridas y lleva mi rezo a la amada que me tiene a tus pies, dame por favor el remedio del olvido, de la cama sin su cuerpo imaginado, del sueño sin sus palabras. Perdona esta intrusión en tu existencia divina como me has perdonado que no crea en ti y que venga a tu casa a lamentarme. No me dejes caer en el silencio y mantén ardiendo este deseo de contarte, de confesarme ante un fuero que desconozco y que me aterra. Amén.
Es una verdadera pena que yo y las estatuas frías que me hacen compañía compartamos este silencio, matizado por los cantos de los sacerdotes. Pero así es como debería ser la vida del ser humano: un silencio musical que trascendiese los chismes, los problemas y las decisiones que estamos condenados a tomar para prolongar la existencia por unos cuantos minutos más que se me hacen eternos y al mismo tiempo imposibles. Es hora de acometer la confesión. San Felipe de Jesús, comparte mi martirio y mi pena.
Fue un pecado comenzar con Diana porque estaba lejos de mi caricia, de mi ruego y de mi piel: Diana y su cabello negro y corto, sus ojos castaños, su mirada inocente, su voz seductora, las ansias por tenerla entre mis brazos, a ella y a sus cartas esporádicas, desde donde me compartía su sufrimiento y soledad. Era Diana, y durante tanto tiempo Diana lo fue todo; era el termómetro que medía mi salud y mi cobija en las noches, los tormentos deliciosos del amor que se esconde dentro de muros blancos y húmedos, sostenidos por el pilar divino de los resortes de mi catre. Diana y su mirada que se pierde dentro de mí, que me llama como si residiera entre las paredes de mi piel. Ella que me tomó de la mano una tarde de abril. ¿Fue acaso la penitencia que estaba encerrada dentro de cada recuerdo que conservaba de ella? Ya no podría saberlo. Tampoco podría explicar por qué era como si todo lo pasado estuviese frente a mí. Como aquella vez en que Diana me miró con sus ojos castaños para darse la media vuelta y no volver jamás. Era el pensamiento que corría paralelo a ella, que la buscaba en su casa, que la seguía a donde fuera, que la veía con otros hombres, que la deseaba en la misma cama donde ahora yace mi cuerpo solitario en las noches. Tal vez ya no había fronteras entre lo que pensaba y lo que hacía. Fue la imagen doble que se proyectó en la ventana de un escaparate cuando caminamos por las calles tomados de la mano. Todo se me venía encima: la ocasión en que sin más motivo que su propia voluntad decidió tocar mis labios con los suyos por primera vez. El mundo ya no podía ser el mismo después de Diana, quien también me acompañaba en el desayuno junto a la taza que usó la mañana que amaneció conmigo.
Mientras cerraba los ojos, Diana regresaba y lo hacía en todas partes, sin explicación alguna: ella era la que me seguía en cada muchacha de falda café que pasaba a mi lado o en sentido contrario. Era como si tu ausencia se repitiese en fotocopias que se borraban apenas me acercaba a una de tantas para verificar que no eras tú. Éste es el pecado que no puedo evitar. La penitencia es llevar tu imagen detrás de mis párpados. Diana, créeme que no quería estar como ahora, la soledad me viene bien, te lo juro, pero todo me rebasa y me pone a prueba. Por lo que sucedió cuando me dijiste lo sola que estabas, lo terrible que te sentías de estar allí, sin que alguien te ayudara a salir del hoyo, de mis juramentos. Está bien Diana, he salvado tu alma, pero ahora me encierro con tus pecados en esta caja de resonancia que se llama cerebro. No te preocupes Diana, yo he de cargar con los pecados de ambos y no me significa dolor alguno. Prefiero que este castigo penetre por todos los poros de mi piel y que se haga uno sólo conmigo. Prefiero que así sea. Que tus pecados y tu soledad se queden tatuados aquí en mi voz y en cada uno de los recuerdos que tengo, que se reproducen una y otra vez hasta el infinito.
Es necesario un descanso, una tregua. Mirar al techo de la Catedral y los tubos verdes que la sostienen como de milagro. El suelo denuncia de inmediato el defecto de esta casa de santos: la gravedad actúa aquí a su antojo y se burla poniendo una pared en un ángulo imposible, ondulando el suelo en un mar sólido de ondas perennes. Quiero un vaso de agua pero la única que hay es bendita, no puedo bendecir mi lengua sin antes compartir ante la efigie que está frente a mí todo lo que me tortura y que comparto con el santo agonizante porque es el que más se asemeja a mi sentir. La veladora sigue entre mis manos mientras en mi piel se impregna la untuosa sensación de la cera barata. Respira hondo, bien.
No hay nada que pueda hacer ya, ella se ha ido dejándome en el peor de los abandonos. Ya no sé si lo hizo por reproche, por aburrimiento o por la tristeza de estar a mi lado. No lo supe en la hora que la busqué y miré el vacío de su ropa y zapatos en los cajones de la casa. Alzo la mirada una vez más y escucho los cantos de la misa que da comienzo. No hay respuestas a las confesiones, hay perdón y penitencia, pero San Felipe de Jesús no me dice nada, se queda callado con un dolor que comprendo. Nuestros martirios no dejan tiempo a los ajenos, que cada quien hable por su cuerpo. Así es la ley. El confesorio ha terminado. Eciendo la veladora y la coloco a los pies de San Felipe en señal de agradecimiento por su atención, luego camino hacia la pila bautismal y mojo mi dedo en agua bendita, humedezco mi frente y, de manera especial y untuosa, mi lengua. Eso es algo que siempre quise hacer.
Leonardo Peralta Carmona nació en la ciudad de México, en 1976. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey, Campus Estado de México, y padece una doble pasión por las letras y por la computación. Seguidor de E.M. Cioran y de Charles Bukowsky, pesimista de corazón, consultor para nuevas tecnologías, socio de
Alebrije Comunicación y director de la revista electrónica
Razón y Palabra.
Ha publicado en el Suplemento Virtualia de La Jornada, la Revista Mexicana de Comunicación, Gobierno Digital, Ámbito, Info Channel y en el suplemento Medios de El Nacional (RIP). Jefe de redacción en la revista Tuétano de la Asociación de Estudiantes de Comunicación (ADECO) del Tec de Monterrey, Campus Estado de México hasta 1997, así como de la revista virtual El Comal Virtual.
RELiM
http://www.relim.com
ilianarz@servidor.unam.mx